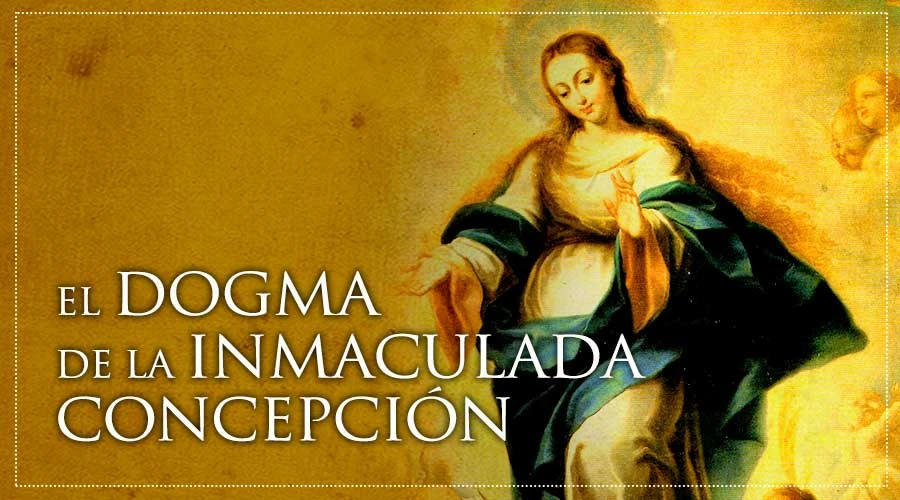“Lo que más me marcó para producir fue cuando era chico ese olor a tierra húmeda al trabajar en el campo”
Un sueño de chico puede terminar en un productor de cultivos de exportación en la principal región productiva del país, pero para ser competitivo es necesario formarse y capacitarse en forma permanente.
Buenos Aires, viernes 11 de julio (PR/25) .- No es novedad que el sector agroindustrial argentino es de los más competitivos del mundo, pero no es menos cierto que en la actualidad para estar presentes y prevalecer en la pulseada hace falta cada vez más conocimientos, tecnología y también resiliencia, además de amor por la tierra.
En el marco del ciclo Cosecha Propia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (FCA-UNLZ), Manuel Soubelet, ingeniero agrónomo egresado de la facultad y hoy productor agropecuario en el campo familiar en Chivilcoy de la provincia de Buenos Aires, cuenta cómo siente ese arraigo a la tierra, analiza los desafíos del sector productivo y valora los conocimientos técnicos que la universidad le aportó para su desarrollo profesional.
– ¿Cómo fue tu acercamiento a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ? –
Me crie en el campo en Rawson, un pueblo muy chico de poco más de 2.000 habitantes, en el partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Cuando tenía 18 años quería estudiar Zootecnia, y sólo había dos lugares en Argentina, uno era la UNLZ y otra una universidad del norte del país. Por cercanía decidí ir a Lomas. A esa edad había muchas cosas que no las tenía muy claras, pero sí sabía que quería producir y trabajar la tierra. Posteriormente me pasé a Agronomía.
– ¿Qué es lo que más recordás de la facultad en esos años? –
Una de las cosas que valoro mucho de la facultad es la calidez de sus profesores, el ambiente familiar. En la medida que iba interactuando y haciendo amigos, eso fue un pilar importante para poder continuar. Si bien no fue fácil, pero el objetivo era meterle para adelante y ser ingeniero.
-¿Y por qué ya de muy chico pensaste en estudiar Zootecnia? ¿Venís de una familia de productores? –
Mi apellido es Soubelet y hace poco descubrí que el significado es “pastizales”, y es de origen vasco-francés, así que estoy vinculado al campo hasta en eso. Mis bisabuelos criaban cabras en los Pirineos, Francia. Llegaron hacia fines del 1800 a la Argentina, se casaron acá a principios del 1900 y soy la cuarta generación de productores.
Cuando compraron el establecimiento, la casa de campo, se enteraron que había pertenecido a un terrateniente de la Conquista del Desierto. Era y lo sigue siendo, una casa realmente muy grande, y al día de hoy se conservan grandes piedras de granito redondas de 1,10 o 1,20 metros de diámetro, que se utilizaban para la molienda del trigo. Por lo que pude hablar con los especialistas en Antropología de la Universidad Nacional del Centro, esas piedras pertenecieron a un centro de molienda del 1700.
Rawson fue fundado con la llegada del ferrocarril hacia 1882 pero el asentamiento y nuestro el campo estaban desde mucho antes. Y próximo a nuestro establecimiento, en 1852 pasó el Ejército Grande de Urquiza antes de enfrentarse con Rosas en la Batalla de Caseros. Venían siguiendo los cursos de agua del lado de Pergamino, pasaron cerca de nuestro campo, luego por Chivilcoy, Suipacha, Luján y fueron directo a Caseros, que hoy sería El Palomar.
-¿Qué producía tu familia? –
Los bisabuelos en el campo, básicamente, se dedicaban a la cría de ganado y puntualmente tambo. Todo eso uno lo fue mamando, respirando a través de historias familiares. Mi papá me enseñó a arar, en esa época con un arado de cuatro rejas. Creo que lo que más me marcó para producir es ese olor a tierra húmeda, a tierra negra, cuando se daba vuelta y venían las gaviotas a comer gusanitos y bichitos. Es una vivencia que quedó muy marcada en mí y me dije, «yo lo que quiero hacer es producir, es trabajar la tierra».
-Sobre tu ingreso a la facultad ¿cómo transcurrieron esos años en la UNLZ? –
Al principio estaban las materias duras que, si bien son básicas y formativas, matemática, física, química, en ese momento uno no le encontraba mucho sentido, pero sí se lo empieza a ver con el tiempo. Me costó mucho la facultad en esa etapa, más que nada por el cambio que había vivido de haber pasado de un pueblo chico a un ritmo tan fuerte, que es el universitario. Poco a poco, cuando uno llega a mitad de carrera ya empieza a ver materias más vinculadas a lo que uno había venido a buscar, el tema cambia. Algo muy importante es haber aprendido sobre comercialización y más que nada la negociación, porque es lo que, de alguna forma, nos da una herramienta cuando uno tiene que empezar a hacer calle.
-¿Cuáles son las dos o tres enseñanzas clave que te dejó la FCA-UNLZ? –
Técnicamente tuve la base como para luego seguir buscando. Me dejó amigos, que me regaló la vida. Poder encontrarme con gente, compartir, disfrutar, mirar hacia atrás y decir, «qué bueno que hayamos hecho esto o hayamos pasado por la facultad”. A los chicos les digo que no aflojen, que no hay nada fácil en la vida, que luchen por sus sueños, por sus esperanzas, por sus deseos que, si se quiere lograr, se logra.
-¿Te dio herramientas necesarias para desarrollarte como productor agropecuario o las tuviste que incorporar después por tu cuenta? –
La facultad me dio mucho, el universo de conocimientos que uno adquiere en la facultad, ver a profesores que están muy vinculados a las distintas actividades en las cuales uno podría desarrollarse. Vimos producciones de maíz, trigo, soja, girasol de manera incipiente, hortícola, frutales, floricultura, así que el aporte técnico que nos dio fue enorme.
-¿Qué es lo que están produciendo hoy en el campo? –
Soy productor agropecuario y lo que hacemos básicamente son los cultivos principales de zona núcleo, soja, maíz, trigo en un sistema de rotación. En la zona existen otros cultivos alternativos y complementarios, cultivos de cobertura, también de cebada, y en menor medida de girasol. El girasol empezó a volver, un poco porque ha subido el precio, pero generalmente lo asociamos más con lotes de menor calidad. Pero el productor cuando capta precio, obviamente, necesita tener un cultivo rentable y lo incorpora a su producción.
-¿Cómo estás viviendo como productor el tema impositivo y las retenciones?
– El productor es tomador de precios, en cualquier parte. Uno trata de ser más eficiente, producir más y bajar los costos, pero a los fines de subsistir o sobrevivir y, obviamente, si viene un año bueno, obtener reservas para años malos. Hay cosas que desde el punto de vista climático uno no puede manejar. Si me voy a la campaña 22/23, tuvimos una seca fenomenal. En cuanto al tema de costos, hoy el productor apunta a tener kilos, pero los precios internacionales están bajos y no ayudan, está sobrando soja en el mundo. Brasil está teniendo una excelente cosecha, la tuvo también en maíz de segunda (safrinha), en Estados Unidos también. Eso hace que deprima los precios y la única que nos quedan es producir más kilos para soportar los costos. Si miramos a la región, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia producen sin retenciones y nosotros por una inercia de gobiernos estamos bastante apretados en ese sentido.
-Hace 10 o 12 años Brasil era un productor menor de granos en comparación a Argentina. Hoy es el principal productor mundial de soja y en maíz es muy importante. ¿Qué podemos tomar de la experiencia de Brasil? –
Brasil y Argentina trabajan de manera complementaria, de hecho, les vendemos ciertos productos. Los brasileños tienen una tecnología impresionante, pero a diferencia nuestra, esté el gobierno que esté, ellos van para el mismo lado. Es lo que cada país debe tener, una política de Estado frente al sector agropecuario. Brasil invirtió mucho en puertos, en caminos. Hace 50 años Brasil tenía 40 y pico por ciento de pobreza y nosotros estábamos en el 5%. Brasil lo bajó al 20 y pico por ciento y nosotros hoy estamos en casi 50%. Las retenciones acá son algo extractivo para el productor. Tuvimos algún gobierno que quiso poner retenciones móviles hace no mucho.
En Argentina somos 47 millones de habitantes, pero se dice que producimos alimentos para 400 millones de habitantes, o sea, casi 10 veces la población de la Argentina. No podemos tener chicos con desnutrición, no podemos tener gente a la que le falte un plato de comida. Nosotros tratamos de ayudar a fundaciones como Conín, que luchan contra la desnutrición, comedores donde las necesidades básicas, a veces no se llegan a cubrir y en eso tenemos que trabajar como sociedad en general. No es sólo el sector, es toda la comunidad y es pensar en los más vulnerables.
Primicias Rurales
Fuente: (FCA-UNLZ) – Lic. Sandra Capocchi