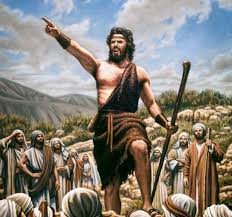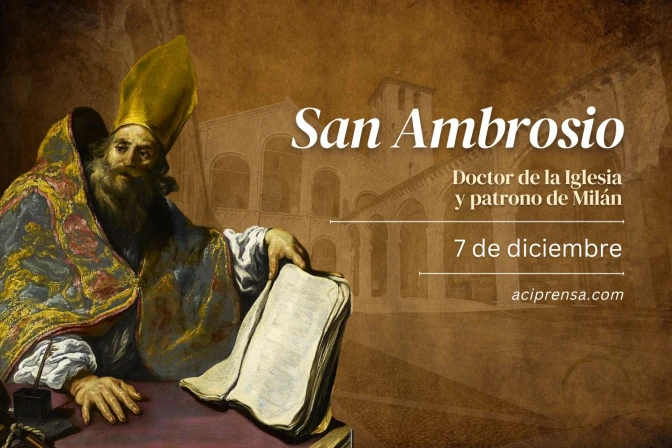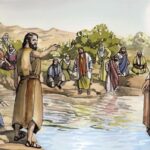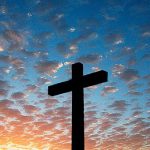Escribe Susana Merlo
Buenos Aires, martes 2 septiembre (PR/25) — Recorriendo los grandes cambios de la era más moderna, se podría hablar de la gran Era Industrial, en el siglo XIX; y de la Revolución Verde a mediados del siglo pasado, que le valió a Norman Burloug el Premio Nobel de la Paz en 1970, y cuya derivación fue la ingeniería genética que explotó en la última década de los ´90.
En ambos casos, el mundo en general, pero el sector agropecuario en particular, tuvo grandes cambios, y saltos en la calidad y en la cantidad de bienes que se fue capaz de generar.
De hecho, la etapa industrial, además del desarrollo tecnológico de cantidad de máquinas, inició la producción masiva de productos que, hasta ahí, apenas eran artesanales.
Las fábricas se multiplicaron y con ellas también las zonas urbanas fueron descontrolándose hasta nuestros días.
La falta de previsión sobre los cambios que se estaban generando, aunque trajeron muchos avances, también fueron la causa de la aparición de problemas como las megaurbes, la gran contaminación, o parte de la degradación ambiental que ahora recién se comienza a reconocer.
Por supuesto, que con esto también vino el “consumismo” generalizado, y se registró la incipiente separación de urbano y rural que, aunque parezca contradictorio, fue tanto más marcada en los países en desarrollo, que en los más avanzados.
Luego de la industria vino la Revolución Verde, de la que el Nobel Norman Burloug fue apodado “el Padre”. La tendencia fue el aumento exponencial en la producción de alimentos a partir de tecnologías como la fertilización, los agroquímicos, la mecanización y el riego, que controlaron las plagas y enfermedades, potenciando la productividad.
Pero, si todo esto tuvo infinidad de impactos (positivos y negativos), lo más contundente vino de la mano de la adopción más masiva de la genética que fue, justamente, lo que le permitió a Burloug lograr el Nobel al incorporar genes de trigos enanos mexicanos, en los cultivares que se utilizaban en aquel momento, logrando así mayor resistencia y producción.
El premio se le otorgó por la contribución a la “seguridad alimentaria mundial” que, además, terminó de echar por tierra la teoría de Thomas Malthus (1798) que preveía catastróficas hambrunas a partir del crecimiento geométrico de la población, y demostró que la producción puede seguir aumentando, a partir de los avances tecnológicos del propio hombre que va venciendo las limitaciones.
Pero, ¿por qué este repaso superficial por la historia importa ahora?.
En primer lugar, porque en todos esos cambios naturalmente la Argentina agropecuaria también participó, y hasta lideró algunas innovaciones (la cosechadora autopropulsada, el silo bolsa, la inseminación artificial en ovinos, los cruzamientos vacunos, etc.), pero también por los efectos no deseados que fueron sorprendiendo al mundo.
Mientras se imponía la “globalización”, derribando fronteras que el mismo hombre había impuesto, la generalización de las informaciones fue también demoliendo otras limitantes, y se siguió espiralizando hasta hoy cuando, sin temor a equivocarse, ya se entró a pleno en la Era o Revolución Tecnológica, que puede traer derivaciones insospechadas, tanto desde el punto de vista político, como social, cultural, económico, etc.
Las sociedades más modernas envejecen y, si bien la expectativa de vida sigue en aumento, disminuyen los nacimientos; y mientras los adelantos médicos y científicos están a la orden del día, comienzan a “desnudarse” algunos de los impactos negativos que se fueron sedimentando a lo largo del tiempo. De hecho, hoy el carbón y la energía fósil, que justificaron buena parte de los avances desde el siglo XIX, ya son sindicados como los principales causantes del daño ambiental, y aunque se siguen utilizando, cada vez será mayor la presión sobre ellos.
Las corrientes migratorias cambian de rumbo (otra vez), y las nuevas generaciones comienzan a escapar de las grandes urbes, y con la posibilidad de “trabajar a distancia”, van buscando lugares menos hacinados, y con mayor calidad de vida.
Pero, ¿el mundo está pensando seriamente en estos movimientos?. ¿Argentina está previendo esta transformación y sus requerimientos, como hizo a fines del siglo XIX educando a las nuevas generaciones, y preparando una infraestructura de caminos, ferrocarriles, hospitales, y hasta distribuyendo las nuevas colonias de la inmigración que comenzó a llegar a partir de entonces, aunque aparecía totalmente sobredimensionada para aquel momento?.
Claro que el país tiene una serie de ventajas comparativas de clima, suelo, agua dulce, y escasez relativa de población que le dan todavía algún margen; pero el estancamiento ya no es ocultable, y del “granero del mundo” con que se inició el siglo XX, al “supermercado del mundo” de los ´90 ahora, con suerte, se pasó casi a un maxikiosco ya superado por la mayoría de los vecinos.
Se perdieron buena parte de las majadas ovinas, el rodeo ganadero disminuyó, el potencial forestal apenas se explota en una veinteava parte, y la agricultura se sostiene por la brutal avanzada tecnológica que suple con mejores rendimientos la falta de crecimiento genuino sostenido.
Obvio que con eso sólo no alcanza, pero la infraestructura para crecer tampoco está, ¿o alguien cree que se podría manejar un aumento de 20%-30% en la cosecha de granos (unos 30-40 millones más de toneladas), volumen perfectamente factible apenas ajustando un poco la tecnología? Lo mismo se podría decir casi en cualquiera de los restantes rubros de la producción agroindustrial.
Lamentablemente, hasta ahora, no aparece nadie con una propuesta razonable sobre cómo salir de esta encerrona…, y lo peor es que tampoco parece haber mucha conciencia sobre el riesgo que corre el país.
Primicias Rurales