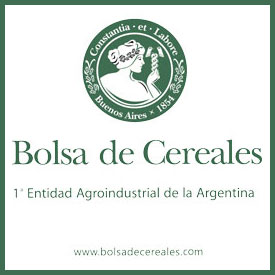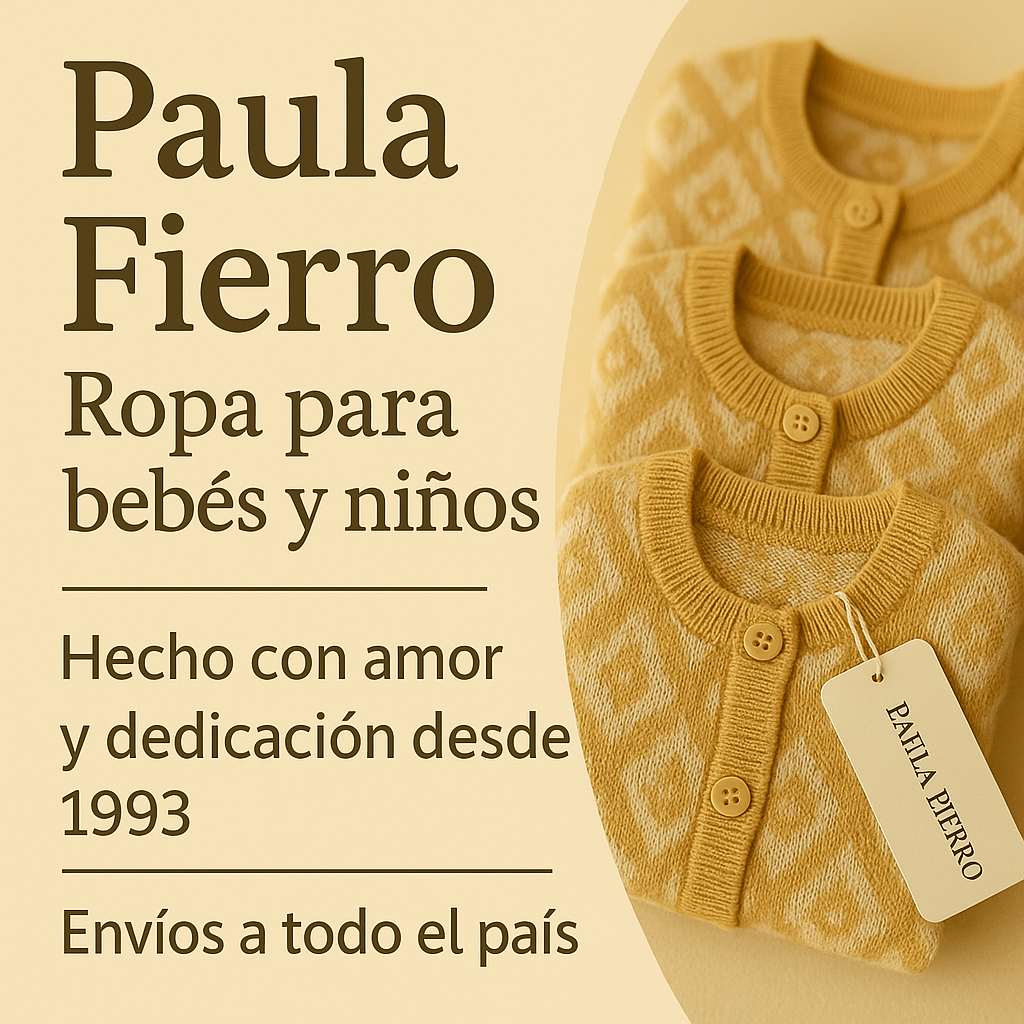Nov 18, 2021 | Agricultura
Buenos Aires, 18 noviembre (PR/21) — Con un progreso intersemanal de 9,8 puntos, el avance nacional de siembra de soja se eleva al 28,6% cubriendo más de 4,7 de las 16,5 millones de hectáreas (MHa) proyectadas para la campaña 2021/22.
“La siembra de soja incorporó más de 1.6 millones de hectáreas durante los últimos siete días”, sostuvo el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Además señaló que lluvias registradas a lo largo de los últimos siete días mejoran la disponibilidad hídrica sobre amplios sectores del área agrícola, y se esperan importantes avances a lo largo de la próxima semana.
Ya se ha recolectado el 17,6 % del área apta de trigo, tras un progreso intersemanal de 5,9 puntos porcentuales. “Precipitaciones registradas desde nuestra anterior publicación continúan ralentizando las labores, manteniendo
una demora interanual de -2,2 p.p. Mientras los rindes sobre el centro del área agrícola se ubican próximos o
incluso por encima de los promedios históricos, hay incertidumbre respecto a los rindes esperados al sur del área
agrícola luego de los golpes de calor ocurridos en las últimas semanas. Bajo este contexto, mantenemos la
proyección de producción en 19,8 millones de toneladas (MTn).
Luego de las lluvias registradas en la última semana, la siembra de girasol marcó un progreso intersemanal de
sólo 2,6 puntos porcentuales.
La siembra a la fecha cubre el 89,1 % del área proyectada en 1,65 MHa, lo que refleja una demora interanual de -4,9 p.p. Por otra parte, lluvias mejoran la condición de cultivo, sobre todo la de aquellos cuadros que transitan etapas vegetativas, y mejora la oferta hídrica en sectores donde aún restan hectáreas por implantar.
En paralelo, mejoran los niveles hídricos de los cuadros de maíz con destino grano comercial. A la fecha ya se logró sembrar el 29,2 % de las 7,1 MHa proyectadas para la campaña en curso. Luego de relevar un avance intersemanal de sólo 0,2 puntos, se mantiene una demora interanual de 2,2 pp. Los lotes más adelantados del cereal ya transitan etapas reproductivas bajo buenas condiciones.
Finalmente, se informaron las primeras labores de recolección en cuadros de cebada sobre el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe. El avance nacional de cosecha se ubica en 0,2% de las 1,15 MHa. Paralelamente, lluvias mejoran la disponibilidad hídrica mientras el cultivo se encuentra en las etapas finales de su llenado.
Primicias Rurales
Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Nov 17, 2021 | Agricultura
Entre Ríos, 17 noviembre (PR/21) — Con 30 años de trabajo, el Programa de Mejoramiento Genético de Arroz del INTA Concepción del Uruguay –Entre Ríos– responde a las demandas de productores y consumidores en búsqueda de alto rendimiento, resistencia, calidad industrial y culinaria. Tecnología nacional adoptada por otros países de Latinoamérica, Europa y Asia.

Si bien el arroz es el tercer cereal más sembrado y el de mayor consumo humano en el mundo, en Argentina no ocupa el mismo lugar de importancia, ya que contrariamente a lo que sucede en Asia, se destina un 30 % para el consumo interno y 70 % para exportación.
La producción a nivel nacional se desarrolla bajo cultivos extensivos en las provincias del litoral, donde los tipos de suelos pesados y la disponibilidad de agua facilitan el desarrollo de la planta.
Desde hace 30 años el Programa de Mejoramiento Genético de Arroz del INTA Concepción del Uruguay –Entre Ríos– trabaja para la obtención de nuevas variedades de arroz en articulación con la Fundación Proarroz y Universidades Nacionales.
Por iniciativa del ingeniero agrónomo Julio Hirschorn, de la Universidad Nacional de la Plata, se desarrolló una intensa actividad en el mejoramiento que se continuó hasta la década del 90, bajo la dirección del entrerriano Juan Marassi.
“El arroz es la especie más estudiada no sólo por su importancia en Asia, sino también por ser una planta diploide con genoma pequeño y simple, de hecho, fue la primera especie cultivada de la cual se describió la secuencia completa del genoma, que fue publicada en 2001”, explicó José Colazo, investigador y miembro del grupo de Mejoramiento Genético de Arroz del INTA Concepción del Uruguay.

Las variedades utilizadas en los años 90 provenían de los programas de Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Los consumidores de los países importadores de arroz de alto precio, a los cuales se intentaba exportar, exigían una calidad diferente a la de las variedades generadas localmente y, por lo tanto, el sistema productivo recurría a variedades de otras regiones.
En la búsqueda que diera respuesta a esa limitante, los investigadores liberaron el cultivar DON JUAN INTA PROARROZ, que presentaba una altísima calidad, pero bajo rendimiento. Luego le siguió CAMBA INTA con los atributos de alto rendimiento, calidad industrial y culinaria, que además fue el primer cultivar en Latinoamérica producido por la metodología de cultivo de tejidos.
Con ese lanzamiento, la cadena arroz de la Argentina, logró participar en mercados de exportación de alto precio y comenzar a destacarse por la calidad industrial y culinaria. Para Alberto Livore –fitomejorador y ex coordinador del Grupo de Mejoramiento Genético de Arroz del INTA– “el arroz tipo largo fino es reconocido mundialmente, el trabajo de un mejorador siempre apunta a los consumidores como destinatarios finales, y en general, estos prefieren el arroz que se mantiene seco, suelto, y firme después de la cocción”.
“A partir del 2005 adoptamos los marcadores moleculares para elegir los individuos que expresan los genes que regulan esas características, un trabajo de laboratorio que nos ayudó a identificar atributos de calidad en generaciones tempranas junto con otras características, en miles de individuos”, comentó Livore.

Otro de los aspectos tratados fue el control de la maleza más importante para el cultivo a nivel mundial: el arroz colorado. “El hecho que la maleza más importante perteneciera a la misma especie que el cultivo comercial, presentaba un dilema insoluble hasta el momento y un desafío a la imaginación”, agregó Livore.
El reto estaba en encontrar un genotipo que fuera específicamente resistente a un herbicida y que, a su vez, controlara al arroz colorado. Para ello, el equipo comenzó a explorar en la metodología de inducción de mutaciones, con el apoyo de Alberto Prina, investigador del Instituto de Genética Edwal Favret del INTA Castelar.
Luego de tres años de tratamientos y selección, el equipo de Concepción del Uruguay, obtuvo 21 mutaciones potenciales, de los cuales tres eran puntuales en la secuencia que codifica para la enzima sobre la cual actúan los herbicidas. “Nunca habían sido reportadas en arroz y en 2005 las patentamos, paralelamente lanzamos el primer cultivar de alto rendimiento, calidad superior, resistente a herbicida para el control del arroz colorado y otras malezas, que lo llamamos PUITA INTA CL”, puntualizó Livore.
Las tecnologías fueron adoptadas por países de Latinoamérica, Europa y Asia. “Algunos han incorporado nuestras variedades como tal y se cultivan extensamente, y otros las han utilizado como padres en sus programas de mejoramiento”, indicó.

También se desarrollaron variedades de ciclo largo con calidad de cocción superior como ÑU POTY INTA CL, que se planta en Chaco y Formosa, y para siembra temprana fue lanzado el cultivar MEMBY PORA INTA CL cuya característica distintiva es su resistencia y rápida tasa de crecimiento a bajas temperaturas.
Le siguieron cuatro variedades especiales, que se siembran bajo convenios de vinculación tecnológica: INTAMATI, ARBORINTA, KIRA INTA y KOSHIINTA, que tienen como destino nichos de mercado de alto precio.
Cada una de estas mejoras tanto en los arroces del tipo largo fino como los especiales, han sido contribuciones que reducen costos, optimizan procesos y maximizan rendimientos. El equipo resalta que aún les queda un largo camino por recorrer para obtener una variedad definida con resistencia durable. Al mismo tiempo, responder las demandas de los consumidores en un mercado cada vez más complejo.

El investigador Alberto Blas Livore recibió el Premio Bolsa de Cereales versión 2019
Reconocimiento a la trayectoria
Destacado por la amplia trayectoria profesional y aportes al mejoramiento del cultivo de arroz, el investigador Alberto Blas Livore recibió el Premio Bolsa de Cereales versión 2019. Este reconocimiento es otorgado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria desde 1979 a personalidades que se destacan por su trayectoria y dedicación al estudio de cereales.
Livore es ingeniero agrónomo fitotecnista egresado de la Universidad de Buenos Aires, Master of Science en Plant Breeding y Doctor en Genética de la Universidad de Texas A&M. Se desempeñó como investigador del INTA desde 1977, y es autor y coautor de varias patentes, creaciones fitogenéticas de arroz y artículos publicados en revistas científicas. Desde 1989, estuvo a cargo de la coordinación del Programa de Mejoramiento Genético de Arroz del INTA hasta su retiro por jubilación, ocurrido a principios del corriente año.
El acto de entrega del premio se realizó el 19 de octubre y fue encabezado por Jorge Errecalde, presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria; José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales; y el Ingeniero Agrónomo Carlos Senigagliesi como miembro del jurado.
“El mejorador cumple un papel clave en cuanto es un planificador al determinar cuáles son los atributos o las características que debe lograr, diseña la estrategia para poder obtener cada uno y combinarlos en un conjunto, y finalmente construye, cuando elige la metodología”, explayó Livore en su disertación sobre los treinta años de mejoramiento genético de arroz en la Argentina.
Primicias Rurales
Fuente: INTA Informa

Nov 17, 2021 | Agricultura
Chivilcoy, Buenos Aires, 17 noviembre (PR/21) — El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), comenzó con los muestreos de plantas madres del género prunus (frutales de carozo) hospedantes del Plum Pox Virus (Sharka), plaga cuarentenaria reglamentada en el país, con el objetivo primordial de verificar la ausencia y evitar su potencial dispersión en plantaciones comerciales del norte de la provincia de Buenos Aires y así cuidar tanto la sanidad como la producción de los cultivos de ciruelo, durazno y damasco.
Las actividades a campo, son realizadas por personal especializado, de la Oficina Senasa de San Pedro, en jurisdicción del Centro Regional Buenos Aires Norte, en el marco del programa de sanidad de material de propagación de viveros.
Con la realización de estas tareas se busca constatar la ausencia de esta plaga, en plantas madre, que luego serán utilizadas para la extracción de yemas que será usadas como material de propagación.
Los controles se realizan sobre los operadores de material de propagación (viveros productores), en donde las muestras obtenidas son enviadas al laboratorio oficial, para una eventual erradicación de un foco detectado.
De este modo el Senasa realiza tanto la puesta a punto de la técnica analítica entre los laboratorios participantes, como la inscripción y análisis de plantas madres, previo a su multiplicación, además del respectivo control prohibiendo el movimiento en todo el territorio nacional de material de propagación hospedante de la raza “D” de PPV sin la autorización del Senasa (Resolución Senasa Nº 24/05).
Pero, ¿A que nos referimos con el Virus del Sharka?
La enfermedad de Sharka, cuyo agente causal es el Plum pox virus (PPV), es la enfermedad más destructiva de los frutales de carozo (Prunus sp.) a nivel mundial, debido a los serios daños que provoca en los frutos, impidiendo su comercialización.
El hombre es la principal vía de dispersión de esta enfermedad al utilizar material de propagación infectados. También se dispersa naturalmente por pulgones desde árboles enfermos a árboles sanos de una misma propiedad o de propiedades vecinas.
Este virus no causa la muerte de los árboles infectados y muchas veces estos pueden no mostrar síntomas por largos períodos de 1 a 4 años. Las plantas enfermas si no son erradicadas, actúan como fuente de contagio de la enfermedad a los otros árboles sanos de la plantación.
Controlar positivamente la dispersión de esta enfermedad es trabajar activamente en el acompañamiento y la capacitación de productores y viveristas, lo cual provoca una mejora muy significativa y de calidad en su actividad productiva, además de profundizar los controles de los movimientos de materiales de propagación de especies hospedantes del virus y la consolidación del trabajo interinstitucional con un avance continuo.
Teniendo presente las consecuencias que dicho virus provoca en los frutales de carozo, el Senasa indica la obligatoriedad de la denuncia ante sintomatologías sospechosas propias de esta enfermedad. La misma debe realizarse escribiendo un correo electrónico a viveros@senasa.gob.ar o dirigiéndose a la oficina Senasa más próxima a su unidad productiva.
Primicias Rurales
Fuente: Senasa

Nov 17, 2021 | Agricultura
La cosecha de trigo en el centro y norte de Santa Fe avanza a paso lento a causa de las lluvias y en una semana se levantaron menos de 4.000 hectáreas, con rindes que no variaron respecto de los primeros lotes trillados.
El informe semanal que confeccionan el Ministerio de la Producción de la provincia y la Bolsa de Comercio de Santa Fe precisó que, hasta ahora, fueron cosechadas 48.900 hectáreas, lo que representa el 13% del total sembrado y un avance intersemanal de un punto.
«Los escenarios de inestabilidad climática condicionaron y paralizaron el proceso de trilla en toda área donde había comenzado, particularmente en el norte», indica el trabajo, que añade que la cosecha se reanudó «a medida que las condiciones de piso y humedad de grano lo permitieron, en forma lenta».
Los rendimientos promedio no variaron respecto de semanas anteriores, con mínimos de entre 8 y 12 quintales por hectárea y máximos que llegaron a entre 38 y 41,5 quintales, con lotes muy puntuales de 42-42,5 quintales.
Respecto de las lluvias, se acumularon entre 30 y 150 milímetros y fueron de baja intensidad, con lo cual se logró «la total infiltración del agua caída».
Con la estabilidad climática que siguió, se «generaron ambientes saludables» y se produjo el ingreso a los potreros tanto para cosechar el trigo como para la implantación de arroz, sorgo granífero, algodón y soja temprana.
Entre los cultivares que están en plena etapa de crecimiento las lluvias favorecieron a los de girasol, cuyos sembrados «se hallaron en buen a muy buen estado, con algunos lotes excelentes, uniformes, constituidos por plantas de buenas estructuras, homogéneas y vigorosas».
En cuanto al estado sanitario, hasta el momento no se detectaron plagas ni enfermedades, pero prosiguió el monitoreo de los predios por posible presencia de orugas cortadoras (Agrotis spp) y también se trabajó en la detección temprana del mildew (Plasmopara halstedii).
El maíz temprano fue otro de los cultivos de la cosecha gruesa que se benefició por los escenarios climáticos del período.
«Los distintos lotes continuaron expresando la muy buena respuesta/reacción a las fertilizaciones efectuadas, con buenos indicadores, estructura de plantas, uniformes y con intensa coloración en sus hojas, demostrando así todo su potencial genético», señala el informe.
Fuente: Agencia Télam – TodoAgro.com.ar
Primicias Rurales

Nov 16, 2021 | Agricultura
Córdoba, 16 noviembre (PR/21) –En Argentina, se cultivan cada año aproximadamente 400 mil hectáreas de maní, en un proceso en el que anualmente se van añadiendo nuevas zonas productivas al incorporar las BPA y establecer un esquema de rotación cada 4 años, como por ejemplo el norte de la provincia de Buenos Aires.
La expansión de la frontera productiva es un factor clave para sostener y apuntalar el proceso de crecimiento de una cadena que en 2020 exportó por 1.000 millones de dólares y se transformó en la economía regional que más divisas trae al país.
En ese sentido, un aspecto fundamental es que la industria del sector, nucleada en la Cámara Argentina del Maní (CAM), viene realizando un trabajo en profundidad para reducir al mínimo los riesgos productivos y ambientales que en muchas ocasiones se suelen asociar a este cultivo, y que en realidad están vinculados a la ejecución de prácticas agronómicas inadecuadas de cualquier cultivo.
En primer lugar, vale recordar que, botánicamente, el maní es una leguminosa, lo que significa que mejora la carga de nutrientes de los suelos por su capacidad de fijar el nitrógeno del aire.
El cultivo de maní es sustentable siempre que –como ocurre con cualquier otro cultivo– se realice bajo buenas prácticas agrícolas. Además, las técnicas y tecnologías utilizadas han evolucionado a lo largo de los años y nada tienen que ver con las que se utilizaban en el pasado.
Como primera medida, el maní hoy en día se implanta con laboreo mínimo o siembra directa en el caso de que el cultivo antecesor lo permita; es decir, no genera una alteración de la estructura del suelo diferente a la que provocan otros cultivos.
De todos modos, el factor a remarcar es que la sustentabilidad del maní depende de la sustentabilidad que tenga la rotación: es un cultivo que se integra dentro de un plan de largo plazo, pensando en coberturas permanentes para evitar las voladuras de los suelos.
El arrancado es una práctica inherente al maní: no existe otra forma de cosecharlo. Por eso, el sembrado inmediato de un cultivo de cobertura posterior a este momento es esencial. Las gramíneas de invierno, como el centeno, son una buena opción por el entretejido verde que generan y disminuyen los riesgos de erosión eólica.
Al respecto, junto a la Fundación Maní Argentino y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), se realizan de manera permanente investigaciones para aportar más opciones que permitan ajustar las prácticas y seguir mejorando la producción del maní, con el foco en que tenga el menor impacto ambiental posible.
Los estudios realizados a lo largo de los años demuestran que, incluyendo al maní en la rotación en períodos que van entre cuatro y cinco años, no sólo no se afectan los cultivos posteriores ni el estado de los suelos, sino que el productor obtiene importantes recursos económicos. En otras palabras, el maní cultivado bajo buenas prácticas agrícolas, y dentro de una rotación integral, suma al sistema tanto biológico, como agronómico y económico.
Primicias Rurales
Fuente: Cámara Argentina del Maní (CAM)

Nov 16, 2021 | Agricultura
La Rioja, 16 noviembre (PR/21) — La única variedad argentina de aceituna reconocida por el COI (Consejo Oleícola Internacional), que es la variedad Arauco Cuatricentenario está desapareciendo por falta de articulación de políticas activas del gobierno nacional en conjunto con INTA y SENASA.
El departamento Arauco era el más fuerte de la provincia en materia olivícola, estamos muy preocupados por la falta de respuestas de organismos nacionales.
La productora Juana Nieto de la Filial FAA de Aimoarauco, del Departamento Arauco, provincia de La Rioja sufre en soledad viendo hace cuatro años cómo se le secan los olivos en su finca por la bacteria Xylella fastidiosa y el hongo Verticillium. Ver el video donde describe el problema aquí: https://youtu.be/TCi_Czjhciw
También la presencia de ácaros y otros patógenos producen deformación de olivas, el dolor se amplifica cuando el drama se extiende a muchos otros productores afectados. Más cruel aún, es que nadie hace nada ni los visitan los organismos como INTA y SENASA para hacer un estudio, frente a la economía regional emblemática de esa zona que permite subsistir a las familias. Incluso mencionó que “acá está funcionando la fábrica de Nucete, cuyo propietario es el señor ministro de Gabinete nacional, Juan Manzur, al que también se le están secando muchos olivos “.
“Les quiero contar a mis compañeros de la Federación Agraria Argentina, pero en especial al gobierno para que sepa, que ya no me queda nada de finca que tenía una capacidad de producción de catorce mil kilos. Mis olivos grandes, que daban 150 kilos, me permiten hoy solamente cosechar dos mil kilos cuánto mucho”, relató desesperada Juana.
“La poquita aceituna que tenemos está enferma. Tiene ácaro, una deformación que presenta la aceituna.”, lamentó en busca de políticas fitosanitarias que le ayuden a mitigar las secuelas de ataques de este tipo.
El drama que padece la llevó a reflexionar. “La olivicultura se está perdiendo en esta zona día tras día, y no sé qué va a pasar de acá a unos años, afectando tanto a productores chicos como los grandes, como Don Manzur, y lo peor de todo es que nadie se acerca a brindarnos asistencia técnica frente a este drama que vivimos”.
Primicias Rurales
Fuente: Federación Agraria Argentina