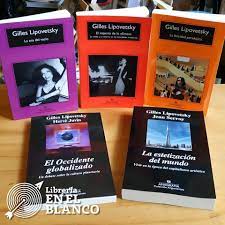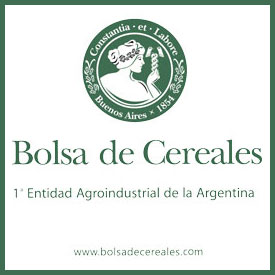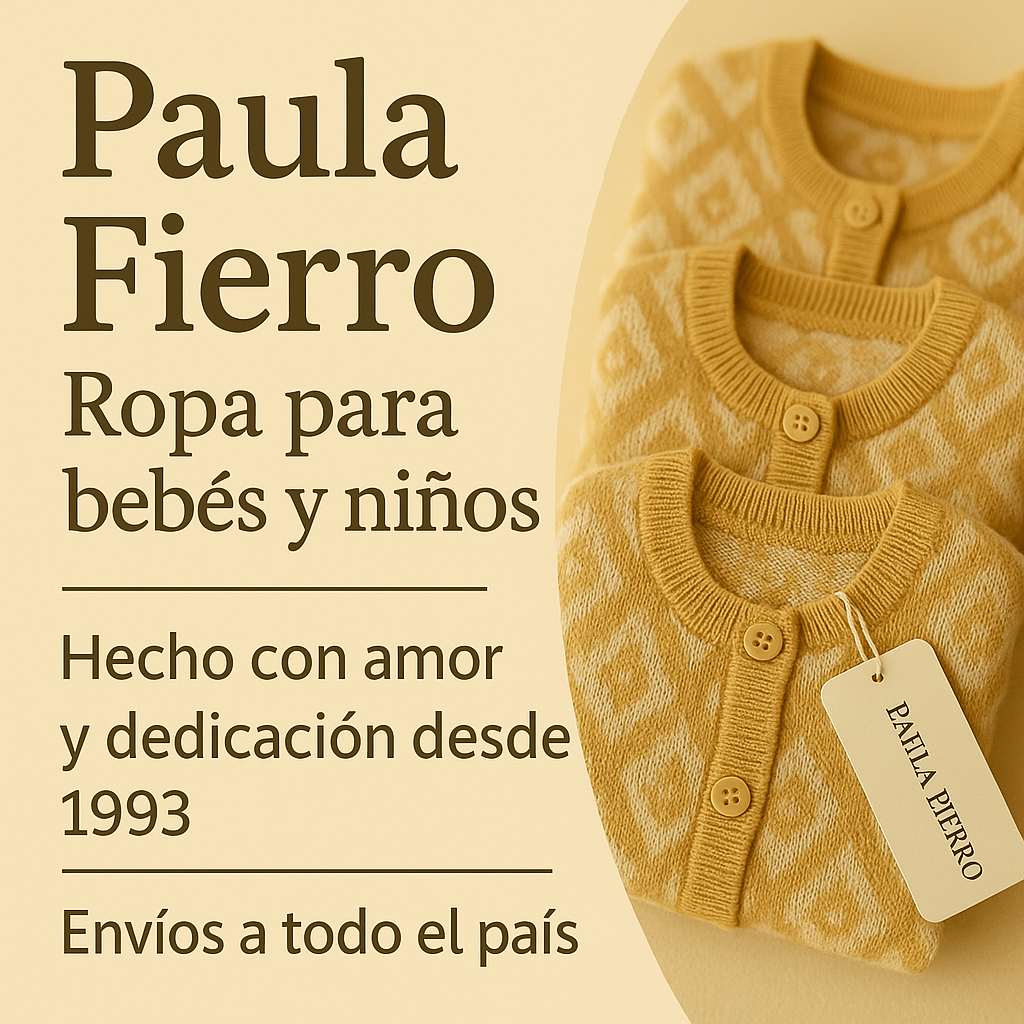Dic 17, 2021 | Opiniones
Buenos Aires, 17 de diciembre (PR/21) .- Una falla ocurrió el pasado viernes 10 de diciembre a las 11.45 de la mañana en un yacimiento petrolífero de la empresa Oldelval en Medanito, a 30 km de la ciudad de Catriel, provincia de Río Negro. La falla provocó que un caño de 16 pulgadas que contenía petróleo se rompiera, y con ello, se derramaran litros de petróleo en crudo. Al detectar la falta de presión, factor clave para reconocer la pérdida, se decidió cerrar la válvula de corte para no perder más producto.
Afortunadamente, ningún curso de agua se vio afectado con este accidente. De forma
preventiva, aislaron el sitio para evitar el paso de animales, que podrían envenenarse con este
líquido. El petróleo en crudo ya fue recolectado del lugar, y se han comenzado con los trabajos
de limpieza del suelo y la vegetación. Con este proceso, se tuvo que realizar una extracción de
la tierra contaminada, generando el arrastre de parte de la flora autóctona del lugar, por lo
cual la provincia exigirá a la empresa un plan de reforestación de la zona afectada.
Este tipo de accidentes, generalmente, se originan por fallas materiales, principalmente, la
corrosión del caño por donde circula el petróleo. La pared del caño va perdiendo espesor por
la corrosión y, al no soportar la presión interna que tiene por el bombeo, se termina
fracturando. Para prevenir este tipo de fallas las empresas suelen realizan inspecciones
internas de ductos. Estas inspecciones se realizan con unas herramientas especiales, conocidas
en el sector como ‘chanchos inteligentes’.
En el caso del yacimiento de Medanito, tenían previsto realizar una auditoría de 2166
kilómetros en el transcurso del año 2021, pero sólo se han inspeccionado 893 kilómetros, es
decir, que finalizando el año 2021, aún restaba un 60% de la inspección.
La zona de Medanito es la principal en cuanto a producción de Río Negro y, además, el
accidente ocurrió en una parte donde el sistema ya tiene petróleo que se inyecta desde los
yacimientos neuquinos, incluyendo los de Vaca Muerta.
En conjunto con esto, el Ministerio de Ambiente está evaluando cuál es la capacidad del daño
que se produjo con este accidente, ya que es considerado el accidente ambiental más grave en
los últimos 10 años en la cuenca neuquina. Además, el Ministerio le exige a la empresa
responsable del desastre la presentación del seguro de caución ambiental. Sergio Federovsky,
Secretario de Control y Monitoreo Ambiental dijo que es “un seguro ambiental obligatorio que
la empresa debe tener para poder aventar una situación de riesgo de estas características para
proteger a las y los ciudadanos y al Estado de un desastre ambiental”, bajo el amparo del
artículo 22 de la Ley General del Ambiente. También, desde este espacio, anunciaron que se
iniciarán acciones legales en contra de la empresa petrolera, ya que no se puede subestimar el
daño que se produjo.
Marcelo Corti, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO, opina que “es
clave comenzar a pensar las formas de producción de energía, y, sobre todo, plantear un
modelo de abastecimiento energético con combustibles alternativos y energías más limpias y
menos contaminantes como las renovables”.
Es importante que en este caso el seguro ambiental respalde esta catástrofe, y aún así, esto no
libera de responsabilidad civil, social y ambiental a la empresa petrolera.
Además, Corti agrega que “este accidente es la prueba fehaciente de que existen riesgos, que
seguir haciendo una y otra vez lo mismo sin pensar en modelos alternativos conduce a
catástrofes ambientales. Debemos exigir como sociedad que haya información pública, que
nos permita seguir el proceso. Lo que no puede pasar es que abunde el oscurantismo”.
Aunque este caso seguramente termine en manos de la Justicia, es el ambiente el que nunca
puede cobrar revancha y termina perjudicado.
Centro de Desarrollo Sustentable GEO (UBA- FCE).
Primicias Rurales

Dic 16, 2021 | Opiniones
Buenos Aires, 16 diciembre (PR/21) –Durante la última reunión regional organizada por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) en la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y con la participación presencial y virtual de más de 70 socios de todo el país, hubo coincidencia en que el mercado inmobiliario rural se encuentra estancado.
Además de las complicaciones existentes que dificultan la operatoria de compra-venta y alquileres, desde CAIR observamos con gran preocupación la evolución de la situación política, social y económica luego de las elecciones legislativas de medio término.
Es llamativa la falta de compromiso que demuestra toda la clase dirigente en intentar poner de pie a nuestro país, ocupándose únicamente de intereses internos y disputas con la mirada puesta en los próximos comicios de 2023.
Por tal motivo, no se vislumbran acciones concretas que impulsen la tan necesaria recuperación que permita la creación de fuentes genuinas de trabajo, impulsando así a toda la actividad productiva, desde las economías regionales hasta las grandes producciones del complejo agroalimentario.
Todo lo contrario, las restricciones y limitaciones están a la orden del día, y todo indica que continuaran en el corto y mediano plazo.
Nuestro futuro requiere, por sobre todo, del trabajo mancomunado y de acciones concretas que beneficien a cada uno de las y los argentinos por igual.
Desde CAIR convocamos a oficialistas y opositores a actuar con la responsabilidad, serenidad y sentido común que requiere el momento para lograr acuerdos mínimos de gobernabilidad, dejando de lado el propio interés partidario, y retomando la senda del bien común para nuestra querida Argentina.
Comisión Directiva.
CÁMARA ARGENTINA DE INMOBILIARIAS RURALES (CAIR)
Primicias Rurales

Dic 7, 2021 | Opiniones
Buenos Aires, 7 de diciembre (PR/21) .– El posmoralismo es la moral de la posmodernidad. Un juego de palabras que genera redundancia, pero no se aleja de la definición. El “Metamoralismo” está más allá de las concepciones morales previas, de la sociedad tradicional de Max Weber, la cual actuaba como conjunto firme pero poco ético ante los negocios, las relaciones amorosas, la tecnología y la ecología.
La sociedad posmoralista presta atención a lo último mencionado. Se ocupa de recuperar lo perdido en siglos anteriores. Se preocupa por recuperar “el verde” con la conciencia verde, cuando la preocupación ética resurge en las ciencias biomédicas (bioética), en la relación con la naturaleza (moral del ambiente).
Gilles Lipovetsky trata las últimas cuestiones mencionadas en el Capítulo VI de su libro “El Crepúsculo del Deber”, publicado en 1992, donde expone pensamientos como los siguientes: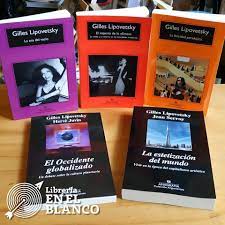
Cree que “Esgrimiendo el ideal kantiano de la buena voluntad no avanzaremos un ápice en la resolución de los desafíos planetarios de nuestra época; no son los homenajes a la generosidad los que harán retroceder las amenazas ecológicas, (..) La generosidad es una virtud privada, no puede servir de principio de acción para una mejor organización de la vida colectiva”.
También piensa que las nuevas sensibilidades verdes de parte de las empresas, responden a los objetivos de ganancia que tienen estas organizaciones, que “los progresos nunca avanzan sin la dinámica de la inteligencia, de los intereses y de las pasiones. Ciertamente hay motivaciones «interesadas» en la sensibilidad verde: precisamente por eso logra modificar nuestra relación con el entorno”.
Pero no todo son bio-negocios: “Entre las preocupaciones y los ideales de la conciencia contemporánea, nadie duda de que la protección de la naturaleza ocupe una posición particularmente privilegiada: la época posmoralista coincide con el desarrollo de nuevos valores centrados en la naturaleza, con lo que se llama ya una ética del entorno”.
El autor cree que las constantes catástrofes ecológicas debido a las industrias químicas o nucleares, “han dado lugar a una toma de conciencia general de los daños del progreso así como a un amplio consenso sobre la urgencia de salvaguardar el «patrimonio común de la humanidad»”
“Son ya numerosos los que aceptan pagar más por productos que respetan los equilibrios naturales; la ciudadanía posmoderna es menos política que ecológica, tenemos más fe en una educación moral y cívica orientada hacia la formación de los sentimientos patrióticos y altruistas, no aspiramos ya más que a una ciudadanía verde”.
El famoso concepto de “Calidad de vida” nace de la posmoralidad ambiental, que es la expresión misma del individualismo posmoderno. Esta óptica busca la ampliación y ejecución de nuevos derechos: derecho al agua pura, derecho a los bosques y una atmósfera no contaminada: “Sin duda, la cultura ecológica y su preocupación de responsabilidad hacia las generaciones futuras señala un frenazo en la lógica desresponsabilizadora del individualismo radical: sin embargo, la exigencia individualista de vivir mejor y más tiempo sigue siendo el resorte profundo de la sensibilidad de masas verde”
Si bien el texto data de casi 30 años atrás, el concepto sigue en auge para quienes piensan y trazan políticas ecológicas. La posmoralidad aún no pasó de moda. Por ahora, nos seguimos ocupando de recuperar lo dañado: la capa de ozono, la corrupción desmedida, la información tergiversada por el periodismo cómplice, machismo o tabúes sexuales.
Si bien esta concepción actual de las obligaciones humanas supera la ética tradicional, no se considera que toda la sociedad pre-posmoralista haya sido poco ética respecto al ambiente. Creo que el cambio se da con el avance de la tecnología de la información donde los problemas ecológicos son visibles y transmisibles globalmente. Esta hipercomunicación de las causas y efectos de los daños al ambiente nos hace “redescubrir la dignidad intrínseca de la naturaleza”.
Federico Forastier, miembro del Área de Comunicación del Centro de Desarrollo Sustentable GEO, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Primicias Rurales

Dic 6, 2021 | Opiniones
Nuevos Consumidores del mercado alimentario
Buenos Aires, 6 de diciembre (PR/21).– Se aproxima fin de año, y las nuevas tendencias globales del mercado alimentario tienen un nuevo consumidor: enfocado en la sustentabilidad y en todo lo referido a la salud (tanto mental como corporal), priorizando el bienestar animal, ambiental y la ecología.
Esto trae un reto a los productores, que vienen de una tradición agrícola ganadera predominante.
Milagros Orcoyen
Los nuevos consumidores buscan que los alimentos sean prácticos para consumirse y, por qué no, que sean de sabores exóticos. Más aún ha crecido el interés por los probióticos y los ingredientes 100% vegetales, ya que además de ser amigables con el ambiente, fortalecen el sistema inmunológico, un factor que tomó relevancia con el virus del Covid-19. Sumado a esto, con la nueva modalidad del teletrabajo, hubo una mejora en la primera comida del día, debido a que las personas tienen más tiempo para cocinar en casa, y son estos nuevos alimentos los elegidos.
El ingeniero agrónomo y director de Bioeconomía de la UBA, Fernando Vilella, afirma que la mayoría de las creencias alimentarias que se tienen hoy día, poco tienen que ver con sustentos científicos, sino que estas creencias son mantenidas por una pseudo información, que por lo general viene de otras generaciones, donde se cree que ciertos alimentos son mejores que otros.
De aquí la importancia de la Ley de Etiquetados. Existe en la sociedad la creencia de que ciertos alimentos son sanos, son bajos o nulos en azúcar, son light, y podemos nombrar muchos otros adjetivos que se parecen a saludables. Cuando se hila fino, encontramos que el ingrediente principal de estos alimentos procesados es el azúcar, así como las grasas saturadas y conservantes. Un claro ejemplo de estos es la clásica barrita de cereal comercial.
Hoy en día, el nuevo consumidor se preocupa por saber qué es lo que está consumiendo, con qué tipo de alimentos está nutriendo su cuerpo. Le interesa los niveles de grasa, azúcar y sal de la oferta de alimentos que se encuentran en el mercado. Es deseable que la lista de ingredientes del producto sea corta y simple, con nombres de ingredientes conocidos y naturales; así como que contenga pocos o ningún aditivo químico como conservantes o saborizantes artificiales.
En Argentina, Vilella afirma que “la huella de carbono a campo de Argentina resulta 62% inferior a la calculada por el INIA de España, 59% inferior la de AHDB para el Reino Unido y 27% por debajo de la calculada para Australia” por lo que es importante trabajar en un nicho de mercado que está insatisfecho con estos nuevos requerimientos culturales y alimenticios. En cuanto a la cantidad de gases invernadero que emite la ganadería, está fuertemente apoyada la tecnología que busca la sustitución de la carne, hoy vista en varios productos plant based. Hay una nueva tecnología de alimentos que es capaz de simular la proteína de los alimentos cárnicos, pero solo con plantas, y a esto es lo que apunta una tendencia que ganó terreno y popularidad en los últimos años.
Es utópico pensar que en un país como Argentina, conocido mundialmente por su carne y su ganadería, se pueda desarrollar productos que suplementen la carne. Pero, a su vez, también es cierto que en los últimos años ha crecido la cantidad de habitantes que eligen cambiar su estilo de vida a uno vegetariano o vegano, en especial las generaciones jóvenes.
Desde el mismo punto de vista, en el Centro de Desarrollo Sustentable GEO, Marcelo Corti, Director Ejecutivo, refiere a que “Argentina tiene un potencial gigantesco en cuanto a la producción de alimentos orgánicos, de hecho, ocupa el segundo lugar en el mundo en la producción de este tipo de alimentos, detrás
de Australia. Además, es claro que el acceso a una mejor información siempre nos permite tomar mejores decisiones. Disponer de información respecto de los componentes que tiene un alimento, que en muchos casos son engañosos, ayuda a los consumidores a elegir qué alimentos son mejores para cada uno. El camino que tiene Argentina en relación a esta nueva tendencia de mercado, es ir hacia un lugar que respete el bienestar animal, entendiendo que somos uno de los mayores productores de alimentos del mundo, por lo que una buena opción será la de explotar este potencial de alimentación orgánica sin conservantes y sin agroquímicos.”
El mercado alimenticio, y en especial, el mercado argentino, tendrá un nuevo reto: el de satisfacer al nuevo mercado de ciudadanos que busca consumir menos alimentos que tengan que ver con el sufrimiento animal y que cuente con alternativas más transparentes y saludables.
Fuente: Milagros Orcoyen – Centro de Desarrollo Sustentable GEO (UBA-FCE)
Primicias Rurales

Dic 3, 2021 | Opiniones
Buenos Aires, 3 de diciembre (PR/21).– Punta Tombo se encuentra en la provincia de Chubut a 110 kilómetros de Trelew, República Argentina. Allí se localiza la colonia continental de pingüinos Magallánicos más grande del mundo. Por ello, en 1972 se convirtió en una Reserva Natural con la finalidad de proteger, conservar y conocer mejor a esta especie autóctona y las especies que conviven con ella. Cabe destacar que la reserva es el hábitat de mayor importancia para cumplir el ciclo reproductivo de la especie. Los pingüinos arriban anualmente en el mes de septiembre para la reproducción y nidificación, mientras que las crías nacen a mediados de noviembre.
En los últimos 30 años, la población del litoral Atlántico Argentino ha estado disminuyendo, en particular las colonias de Punta Tombo e Isla Leones. Entre algunas de las causas, se puede mencionar la emigración, la contaminación por hidrocarburos (crónica y la producida por derrames), las actividades pesqueras y el cambio climático, afectando principalmente a individuos juveniles y pichones. Consecuentemente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Aves Argentinas catalogó la especie, en 2017, como Vulnerable (VU) según su estado de conservación.
El 30 de noviembre se publicó la noticia de que un hombre, sin autorización, abrió un camino de 800 metros con una topadora y colocó un cerco perimetral electrificado en la Reserva Natural de Punta Tombo, afectando la zona de nidificación de los pingüinos de Magallanes.
En el informe de daños presentado a la fiscalía se constató la destrucción mínima de 146 nidos, estimando un total de 292 pichones muertos y huevos destruidos, tanto por aplastamiento y posterior compactación del terreno, como por el depósito de material extraído con la pala sobre nidos linderos al camino. Aún se desconoce el número de adultos muertos dado que, ante disturbios, los pingüinos se mantienen en sus cuevas, quedando aplastados junto con sus pichones. También provocó la muerte de los adultos que volvían del mar a alimentar a sus crías a causa de la cerca electrificada.
El impacto de esta masacre se verificará, por un lado, en el número de adultos que se verá significativamente disminuido al año siguiente a causa de la muerte de los pichones. Por otro lado, los pingüinos se caracterizan por tener una sola pareja de por vida, lo cual puede afectar posteriores ciclos de reproducción de aquellos adultos que hayan perdido su pareja y su cría.
La fiscal de Rawson, Florencia Gómez, indicó que el delito se encuentra provisoriamente encuadrado en la Ley de Maltrato Animal (N° 14.346) y continúan trabajando con el CENPAT y el Ministerio de Ambiente para dimensionar el daño ambiental y determinar las responsabilidades por la masacre. La Ley de Maltrato Animal reprime con prisión de tan solo 15 días a 1 año, a quien cometa malos tratos o actos de crueldad contra los animales, como lastimarlos y arrollarlos intencionalmente.
En contraposición, se han presentado en el Congreso diferentes proyectos de ley que buscan incorporar al Código Penal Argentino delitos que tipifican conductas cuyo obrar puedan afectar el ambiente, estableciendo consecuencias penales más gravosas para los responsables. De haberse aprobado alguno de los proyectos con anterioridad al hecho, y tratándose de un delito contra la fauna silvestre, se podrían aplicar penas de prisión de hasta 3 años y multas en caso que se dañe o destruya un nido, refugio o criadero natural, o se altere un hábitat. A su vez, se agrava la pena de 6 meses a 5 años de prisión, si el hecho se comete con armas, artes o medios prohibidos para provocar perjuicios a la fauna silvestre o en áreas protegidas.
La co-coordinadora de Gestión Integral de los Recursos Naturales, Paloma Farina, considera que “la gravedad de este hecho radica no sólo en que se trata de una masacre a la fauna silvestre sino que además se trata de una especie patagónica vulnerable, que se encuentra en disminución poblacional, situada en una Reserva Natural y en un momento crítico del ciclo como lo es el nacimiento de las crías”. Asimismo, la co-coordinadora del área, Verónica Lauri, concluye que “esto no hace más que remarcar la importancia de incluir los delitos ambientales en el Código Penal Argentino” y añade que “ante la carencia de normativa protectoria y punitiva respecto al ambiente y su constante vulneración, el Poder Legislativo Nacional, como autoridad, tiene el deber constitucional, derivado del art. 41 de la CN, de tratar en el recinto los proyectos presentados, aprobando el más idóneo para consagrar en forma autónoma al ambiente y la biodiversidad como bienes jurídicos penalmente protegidos”.
Autoras: Verónica Lauri y Paloma Farina -Centro GEO (UBA-FCE)
Coordinadoras de Gestión Integral de los Recursos Naturales
Primicias Rurales

Dic 2, 2021 | Opiniones
Buenos Aires, 2 de diciembre (PR/21) .– En el pasado mes de noviembre, el fuego arrasó con al menos 40 hectáreas de la localidad de Pinamar y 600 hectáreas del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en Campana, tiñó los cielos de un rojo ardiente en tres kilómetros a la redonda en la Villa Giardino de Córdoba, y permaneció incontrolable durante más de 10 días en el límite entre La Rioja y Catamarca. Aún así, la ocurrencia de los incendios no es comparable a la segunda quincena del mes de octubre, cuando una ola de calor propició focos activos en al menos ocho provincias en simultáneo.
Campana, tiñó los cielos de un rojo ardiente en tres kilómetros a la redonda en la Villa Giardino de Córdoba, y permaneció incontrolable durante más de 10 días en el límite entre La Rioja y Catamarca. Aún así, la ocurrencia de los incendios no es comparable a la segunda quincena del mes de octubre, cuando una ola de calor propició focos activos en al menos ocho provincias en simultáneo.
De acuerdo con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), el 95% de los incendios son
provocados por seres humanos, en forma intencional o por negligencia. Las condiciones climáticas
pueden luego favorecer la propagación incontrolada de los siniestros, con consecuencias alarmantes
para la vegetación y biodiversidad argentina. En otras palabras, una descuidada colilla de cigarrillo sin
apagar en un día caluroso, seco y ventoso podría darle un giro catastrófico a lo que de otra forma sería
una agradable tarde de verano.
El año 2020 fue el más desgarrador para nuestra tierra argentina, con un máximo histórico de 74.111
focos de incendio detectados y más de 1.15 millones de hectáreas quemadas. Los datos para lo que
transcurre del año 2021 son más próximos a la media, con un total de 31.201 focos de incendio y
alrededor de 287 mil hectáreas quemadas reportadas hasta el 12 de noviembre. La baja en la propagación
de incendios para 2021 coincide con un aumento del presupuesto del SNMF, la entidad encargada de la
coordinación de recursos para el combate de incendios, que supera en siete veces al presupuesto de
2020.
El Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO, Marcelo Corti, destaca la falta de
acción política e inclusive las políticas contrarias a la protección de los ecosistemas: “Estamos en un
momento donde se discute la ley de envases, que tiene una incidencia en el uso de los recursos naturales,
la ley de humedales para la protección de uno de los ecosistemas más importantes de nuestro país está
perdiendo estado parlamentario, e incluso donde la ciudad de Buenos Aires está considerando la
posibilidad de avanzar sobre ecosistemas con construcciones y emprendimientos inmobiliarios.”
Los esfuerzos en el combate no son suficientes para garantizar la conservación de los recursos naturales
y la fauna argentina. Los daños a la tierra provocados por incendios suelen ser de regeneración lenta y
dificultosa, y los riesgos resultan en algunas localidades cada vez mayores. La política debe acompañar
esa regeneración y asentar las prácticas y condiciones para lograr la restauración de nuestro patrimonio
natural. Como remarca Marcelo Corti, “Es momento que el sistema político reconozca la importancia
de la problemática y comprenda que si continuamos en el camino que nos trajo hasta acá, no podemos
esperar un final feliz.”
Milagros Orcoyen desde el Centro de Desarrollo Sustentable GEO, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Primicias Rurales