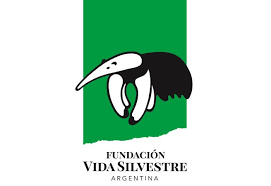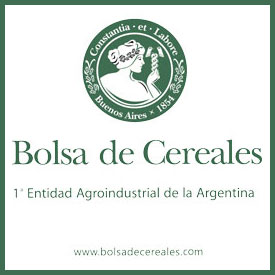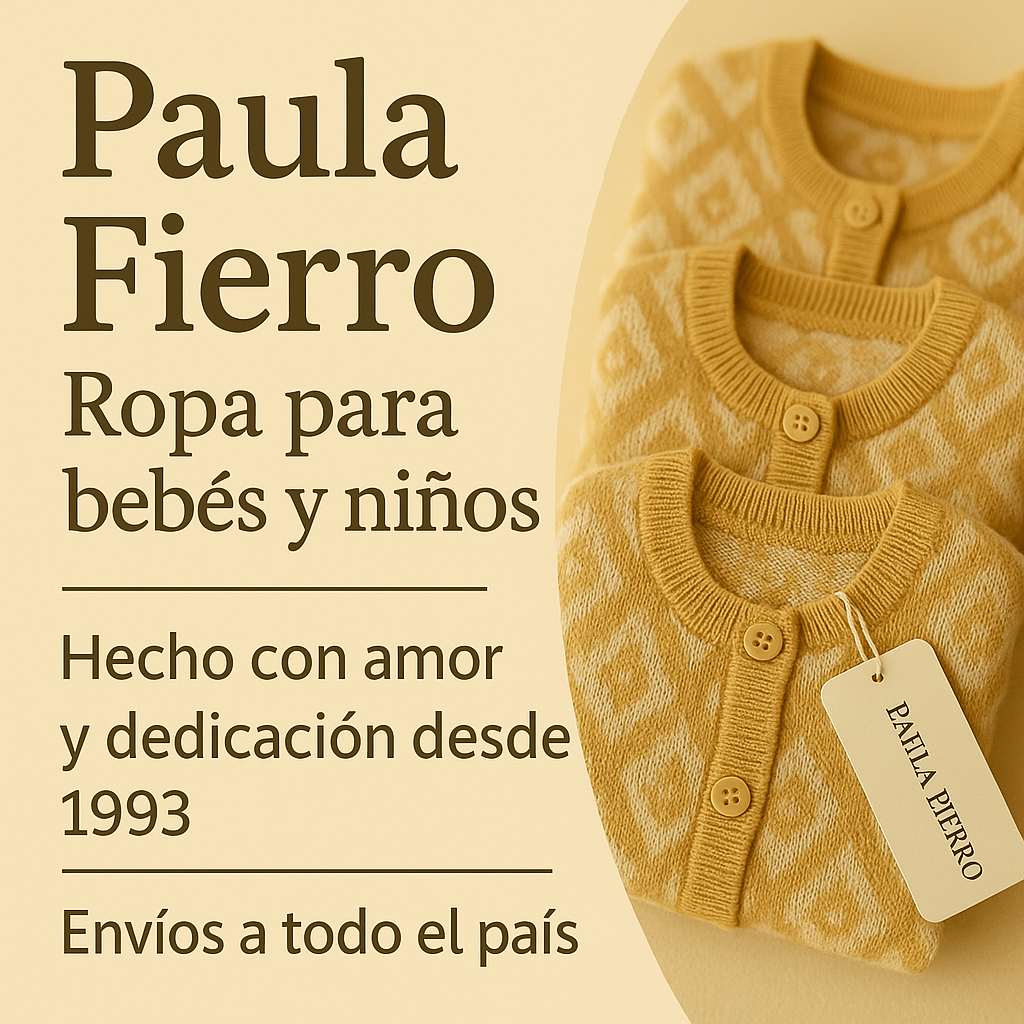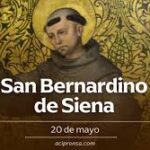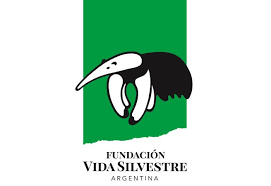
Sep 8, 2021 | Opiniones
Por Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Buenos Aires, 8 de setiembre (PR/21).– En pocos días la ciudadanía argentina vuelve a las urnas para las elecciones legislativas de medio término, en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Estaremos también en la antesala de la definición final, en el paso previo de una decisión de gran importancia: nuestros próximos representantes en el Congreso de la Nación Argentina.
Los procesos democráticos siempre son procesos que se celebran. Son procesos en los que la importancia de la participación ciudadana y el compromiso por el futuro adquieren una responsabilidad tangible. Hoy más que nunca ese compromiso individual tiene que traducirse en sociedades que trabajen en conjunto, que exijan políticas gubernamentales a la altura de las circunstancias que la crisis ambiental y climática demanda. Como votantes tenemos la responsabilidad de involucrarnos, conocer a los candidatos y candidatas, analizar sus posturas, y elegir a conciencia. Como aspirantes a las bancas legislativas, tienen el deber crucial -ante los desafíos sociales, económicos y ambientales del contexto- de generar propuestas que incluyan la variable ambiental en sus políticas públicas y en sus plataformas, pensando en el presente y en el futuro de nuestro país.
En Argentina, y de acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación Vida Silvestre, el 89% de la población asegura que el estado de salud del ambiente afecta a las personas y a los modos de vida. Es decir que existe una ciudadanía preocupada por los problemas ambientales, que exige que la falsa dicotomía desarrollo/ambiente llegue a su fin y sea reemplazada por modelos que achiquen las brechas entre producción y conservación. Muchas problemáticas sociales y económicas derivan de las malas decisiones en cuestiones ambientales, que responden a la visión de un supuesto progreso que nunca llega, y que nos alejan de un verdadero desarrollo.
Es claro que estamos en deuda con los recursos naturales que utilizamos, y debemos hacer frente a numerosos desafíos para alcanzar un desarrollo sostenible. Las políticas y prácticas ambientales deben asegurar la equidad en el acceso a los recursos naturales, el respeto por los derechos humanos y la protección de la biodiversidad, que es la base del sistema productivo, para garantizar su eficiencia. La vara es alta: los futuros representantes que finalmente ocupen su banca en el Congreso de la Nación tienen que dar el primer paso y poner sobre el escaño propuestas concretas, que activen normativas pendientes para que nuestro país puede hacer frente a los desafíos climáticos y de pérdida de biodiversidad de manera planificada, contemplando aspectos económicos, sociales y ambientales. En los próximos años la agenda del Congreso de la Nación debe avanzar en políticas ambiciosas, trabajar para alcanzar acuerdos políticos, extremadamente necesarios, y llevar adelante acciones creíbles, que permitan un desarrollo basado en el uso responsable de nuestros bienes y servicios naturales, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones.
El Congreso argentino es un órgano colectivo y deliberativo; precisamos entonces compromisos de alto nivel político, que estén a la altura de los retos de estos tiempos. Conocemos los problemas y las soluciones, llegó el momento de convertir esta nueva conciencia en acción: impulsar un cambio transformador hacia una sociedad más equitativa que camine hacia la sostenibilidad real y con representantes que puedan cumplir con estas expectativas.
Primicias Rurales

Sep 6, 2021 | Opiniones
Buenos aires, 6 de setiembre (PR/21) .– La carne no estabilizó su precio en mostrador por el desacierto de una medida demagógica, anacrónica, y de sesgo antiproductivo, el precio de la carne históricamente demuestra una estacionalidad que se repite todos los años de condiciones normales en esta época, como resultado de la interacción entre la dinámica del mercado de demanda interno y la producción. Los precios de los cortes tienden a estabilizarse, esto sucede cual si obedeciese a leyes naturales y nada tiene que ver con el cierre de las exportaciones; es algo que sabemos todos los que formamos parte de la cadena productiva, también lo saben, o deberían saberlo, sus funcionarios Sr. Presidente; la exportación no es antagónica con el mercado interno, sino complementaria, sus propios funcionarios se lo pueden explicar.
Los precios se estabilizan, porque “al mercado interno no le entra un kilo más de carne”, lo mismo pasa con otros bienes básicos de consumo como la verdura, el pan y la leche; la caída abrupta del poder adquisitivo de la gente, fruto de una desvalorización constante de nuestra moneda hace que aún con las ofertas obligadas por la falta de venta, el consumo no crezca, no traccione.
Decir que los precios bajaron como resultado del cierre de las exportaciones es querer justificar un desacierto con una mentira. La medida no tuvo impacto en los precios al consumidor que siguieron su tendencia estacional, pero sí afectó a pequeños y medianos productores, a trabajadores de toda la cadena y nos condena a menores índices productivos en el futuro cercano. La historia volverá a repetirse y el consumo per cápita volverá a caer como ya lo ha hecho fruto de estas medidas.
La producción no se puede crear por decreto presidente.
La persistencia en el error, destruye el entramado productivo, el aumento de oferta y capacidad de generación de empleo genuino. No entender esto, es simplemente una hemiplejia intelectual.
Fuente: CRA
Primicias Rurales

Ago 23, 2021 | Opiniones
Buenos Aires, 23 de agosto (PR/21) .– No quedan dudas que el año 2020 y la primera mitad del año 2021 resultó ser desafiante para los emprendedores, no sólo desde el punto de vista económico, por una caída o inexistentes ventas, sino también porque, para sobrevivir, se vieron obligados a reinventar el modo de operar que tenían. Por supuesto, esto hizo aumentar los niveles de pobreza y desempleo. A pesar de que la pandemia por COVID-19 golpeó fuertemente a
todos los países y sociedades, los emprendedores argentinos se vieron particularmente
afectados por la frágil economía de nuestro país.
En una encuesta realizada por ASEA (Asociación de Emprendedores de
Argentina) se concluyó que el 40% de los emprendimientos afectados por la pandemia
sufrieron entre un 70% y un 100% de baja en las ventas. Sin embargo, es positivo destacar
que poco más del 35% de los emprendimientos pudieron sobrellevar la crisis e incluso
crecer en un año cargado de incertidumbre. Frente a estos escenarios, la capacidad de
virar a otros mercados resulta ser un factor clave.
En el modelo capitalista en el que vivimos, la visión del cambio climático parece
no tener reconocimiento alguno. Y esto se manifiesta a través de la creciente y permanente
necesidad que existe frente a la maximización de la utilidad a cualquier costo. En este
marco, los emprendimientos resultan una buena alternativa para llevar adelante negocios
bajo nuevas lógicas de funcionamiento. Hoy en día, las exigencias por parte de los
ciudadanos, impulsadas en gran medida por los jóvenes, permitieron establecer nuevos
hábitos de consumo.
Ahora bien, ¿Es posible iniciar un negocio y satisfacer nuevos mercados bajo una
lógica sostenible? Podemos afirmar que sí. Para ello es necesario entender que emprender
sustentablemente implica iniciar un negocio o proyecto bajo el paradigma del triple
impacto. Es decir, un proyecto que involucre la generación de beneficios económicos
como consecuencia de una política empresarial que contempla la preservación y
regeneración del ambiente y el bienestar social como condición excluyente.
Basados en esta lógica de operar, y a modo de ejemplo, en plena pandemia, en
agosto de 2020, nace GEOland toys, a cargo de Marina Gonzalez y Laura Suarez, ambas
creadoras de juguetes que utilizan materiales sustentables no sólo en el producto, sino
también en el packaging. Esta idea apunta a un nicho que ya internalizó la problemática
ambiental y es nada más ni nada menos que el infantil. Una generación que habla el
mismo idioma que ellas, quienes buscan permanentemente ofrecer un producto que
fomente el respeto por la diversidad, el cuidado de la naturaleza y la concientización de
especies en extinción de una manera lúdica y didáctica.
La sustentabilidad no se da sólo en la producción de un producto. En ese sentido,
podemos poner de ejemplo el caso de un Hotel Boutique en la ciudad de Junín, Provincia
de Buenos Aires. El trabajo que lleva adelante Josefina Cinque contempla una
personalización sustentable no sólo en el servicio de hotel (contempla amenities en
botellas reutilizables, desayuno con productos caseros y orgánicos de vecinos de la zona),
sino también en los productos que se pueden adquirir. Esto se ve a través del ofrecimiento
de una tienda de ropa vintage que promueve la economía circular y la no acumulación,
bolsas ecológicas para frutas y verduras a granel y la venta y uso de composteras.
Los emprendedores juegan un papel central en las economías locales ya que
identifican las necesidades y demandas sociales e intentan dar respuesta a ellas a través
de soluciones innovadoras en sus procesos productivos y en el uso de la tecnología frente
a múltiples desafíos y oportunidades. Pudimos mostrar dos ejemplos, uno que implica la
elaboración de un producto, y otro de ofrecimiento de un servicio, y como ellos existen
muchos más. Virar los modelos de negocios e invitar a la ciudadanía a cambiar sus hábitos
de consumo a través de la concientización es sumamente importante y necesario.
En este sentido, es clave impulsar propuestas que generen entornos adecuados y
que promuevan estas acciones e iniciativas teniendo en cuenta a los múltiples actores que
participan en las economías de los países para que las propuestas no se conviertan en
simples ideas, sino en verdaderas acciones.
Licenciada Sofía A. Caruana, Coordinadora del Eje de Administración Sustentable del
Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
Primicias Rurales

Ago 19, 2021 | Opiniones
Por Lic. Miguel Gorelik, Director de Valor Carne
Buenos Aires, 19 de agosto (PR/21).– Esta semana se dio a conocer el programa oficial para el desarrollo de la ganadería. El análisis de las medidas propuestas y las falencias de las mismas. La necesidad de llegar a un buen diagnóstico para definir las herramientas que nos harán crecer.
En la semana, el gobierno presentó el Plan ganadero nacional al Consejo Agroindustrial Argentino.
A lo largo de 52 páginas, dedica 20 a una descripción de los mercados mundial y nacional, con una visión bastante sesgada, con información a veces imprecisa y con una hilación que no conduce a los fines esperados.
En otras cuatro páginas, hace un listado de acciones y medidas para mejorar la productividad ganadera. En su enorme mayoría se trata de herramientas que están lejos de poder alcanzar el objetivo.
Otros temas por lo que se pasa revista son el de la productividad ganadera, el valor agregado en origen, el desarrollo de infraestructura rural comunitaria, la incorporación de tecnologías, la adaptación y mitigación de riesgos climáticos, la comercialización, medidas fiscales para promover inversiones sectoriales y la promoción del desarrollo para el acceso a nuevos mercados.
Finalmente se explica cómo se va a ir elaborando el plan, lo que implica plazos bien extensos.
En líneas generales, es difícil calificar a este trabajo como plan. De cualquier modo ponemos el documento oficial a disposición de los lectores para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones: Plan Ganadero Nacional.
La mayoría de las medidas mencionadas, y que son más relevantes, no están bien descriptas en sus alcances.
Y, necesariamente, peca de omisiones. Cuando describe la caída de largo plazo de las exportaciones medidas en kilos per cápita por año, con valores de casi 100 kg hace 100 años y con un mínimo de 5 kg entre 2012 y 2015, deja de señalar que esto último se logró merced a severas trabas a la exportación, similares conceptualmente a las que este gobierno acaba de volver a poner en práctica.
Este tipo de razonamientos salteados preanuncia que las medidas que se buscan no necesariamente van a constituir la solución requerida.
Hay que buscar, desprejuiciadamente, las razones por las que el líder del mercado mundial durante casi un siglo, se estancó durante los últimos 50 años mientras otras potencias ganaderas pudieron seguir desarrollándose y otras más irrumpir en ese grupo.
La alta inflación, el sesgo antiexportador a través de cambios múltiples, políticas adversas a la producción agropecuaria en general y de carnes en particular, la ausencia casi permanente de un horizonte claro a mediano plazo y un largo etcétera son los principales culpables.
Si no se llega a un buen diagnóstico de todo ese proceso, no se podrán llegar a definir las herramientas que nos permitan salir de ahí.
Y ahora debería ser un poco más fácil, con un mercado mundial más favorable que lo que hubo en las décadas finales del siglo XX.
Primicias Rurales

Ago 14, 2021 | Opiniones
Por Natalia Motyl *
Buenos Aires, 14 de agosto (PR/21) .–El año pasado los países de la región sufrieron una de sus mayores recesiones históricas a raíz de las restricciones que se llevaron adelante por la pandemia. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que la economía latinoamericana se contrajo en un 7% en 2020; en tanto, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima una caída del 7,7%, mientras que la proyección del Banco Mundial (BM) es de -6,9%. De ésta forma sería la mayor contracción económica que se observa desde que comenzaron los registros en 1900. Por países, vemos que el panorama tampoco es muy alentador. En 2020, todos los países registraron caídas fuertes contracciones económicas: en Perú la caída fue del 11%, en Colombia del 6,8%, en Bolivia del 6,2%, en Chile del 5,8%, en Uruguay del 5,7%, en Brasil del 4,1% y en Paraguay del 1,0%.
No obstante, la Argentina dentro de los países de la región fue uno de los países que más sufrió la crisis económica del 2020. Principalmente por haber aplicado una de las cuarentenas más restrictivas del mundo que se extendió desde la segunda mitad de marzo hasta el octavo mes del año cuando comenzaron a flexibilizarse las restricciones sanitarias. El año pasado nuestro país cayó 9,9% y éste año se espera un rebote, fundamentalmente por arrastre estadístico, del 7%, favorecido por el viento favorable del sector externo.
Como vemos en el gráfico, los precios de las commodities se encuentran en los mismos niveles de finales de 2013-principios de 2014. Esto se debe a la recuperación de los principales países que, luego de la pandemia y haber agotado los stocks, compraron con más fuerza para abastecer una demanda fogoneada por los megapaquetes fiscales y monetarios. Esto generó que los precios de los productos básicos se incrementasen en la primera mitad del año y favoreciese la entrada de divisas al país.

Recordemos que, gracias a la entrada de divisas, el BCRA pudo armar su colchón de fuego y mantener el mercado cambiario calmado. Así, las Reservas Internacionales finalizaron julio con US$42.582 millones, unos US$145 millones más con respecto a junio. Por su parte, las reservas netas finalizaron julio en US$6.686 millones. Es fundamental el poder de fuego que se armó ya que, con el avance de la incertidumbre generada por la variante delta en el mundo y las elecciones locales, debe intervenir con mayor fuerza el mercado cambiario para que el dólar no se dispare unos meses antes de las elecciones e impacte negativamente sobre el bolsillo del electorado.
No obstante, hay que tener en cuenta que todo está atado a los precios de los productos básicos que vendemos afuera y de los que depende, principalmente, la entrada de los dólares que tanto necesitamos. Por ahora, parece que se estabilizaron; no obstante, todavía quedan sujetos al riesgo de nuevas olas de pandemia y por lo tanto nuevas restricciones futuras que ralenticen la recuperación económica a nivel mundial. Además, una suba de las tasas de interés a nivel internacional que reduciría el consumo también afectaría negativamente la demanda mundial de productos básicos, por lo que éstos precios que estamos observando no se mantendrían por mucho tiempo.
Además, por el momento, los mismos han sido favorecidos por una menor oferta de la región y una mayor demanda de China que ha presentado un crecimiento robusto en los últimos meses. Sin embargo, la inseguridad alimentaria a raíz del Covid-19 del último año parece que va a seguir hasta, inclusive, 2022 por lo que es posible que los precios se estabilicen a partir de ese año. Por lo que, no habrá que confiarse de que el viento de cola dure por mucho tiempo.
En tal caso, cómo se encuentra nuestro país para afrontar una tentativa baja de los precios de los productos básicos. Lamentablemente, no en una muy buena posición. Desde el 2011 que el sector privado no genera puestos de trabajo y la economía se encuentra estancada. Si no se aprovecha el contexto externo favorable, el 7% de recuperación de éste año quedará en el olvido en un 2022 que amerita atención. Es probable que volvamos a caer en una profunda crisis en los próximos años de no encararse inmediatamente las reformas estructurales que necesitamos.
*La autora es economista de la Fundación Libertad y Progreso
Primicias Rurales
Fuente: A24

Ago 9, 2021 | Opiniones
Por BONET, María Cecilia
Buenos Aires, 9 de agosto (PR/21) .– De acuerdo con el reporte de 2019 del Foro Económico Mundial, titulado “Fostering Effective Energy Transition”, se espera que la matriz energética mundial actual se modifique ampliamente en las siguientes décadas. Se proyecta la existencia de una matriz en la cual el petróleo y el carbón, que son hoy las fuentes energéticas predominantes, reduzcan su presencia y, al mismo tiempo, el gas natural y las energías renovables cobren mayor importancia.
El Acuerdo de París fue clave en este proceso ya que impactó sobre las decisiones de muchos países en materia energética. Algunos de ellos impulsaron una transición hacia el uso de renovables con el fin de reducir la dependencia al petróleo. Entre ellos se destacan Dinamarca con energía eólica, Islandia con energía geotérmica y Costa Rica con energía hidroeléctrica.
No obstante, no es necesario alejarnos de nuestra región para apreciar esta transición hacia una matriz más sustentable. Uruguay ha sido reconocida por la Agencia Internacional de las Energías Renovables como un ejemplo de manejo exitoso de sistemas eléctricos con alta participación de renovables (IRENA, 2019).
En materia energética, este país se distingue por contar con una matriz de generación eléctrica prácticamente renovable, considerando que el 98% de las fuentes energéticas son renovables. Si bien históricamente este país contaba con elevados niveles de consumo de petróleo, con el paso del tiempo logró una transformación de su matriz asumiendo compromisos con el cuidado del ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible (URUGUAY XXI, 2019).
Desde el año 1965 hasta el 2019, se registra una disminución de consumo de petróleo, pasando de un 78% a un 36% (BEN Uruguay, 2019). Lo sorprendente de esta información es que dicha caída en el consumo no implicó una reducción o estancamiento del crecimiento del país sino que, contrariamente, la matriz de abastecimiento creció ⅔ desde el 65’.
Un caso que se opone fuertemente a la experiencia uruguaya es el de Argentina, cuya matriz se caracteriza por su alta presencia de hidrocarburos, en la cual el petróleo y el gas natural ocupan casi el 90% del total de la oferta energética del país. En tal contexto, ¿cómo pueden los países en esta situación encaminarse hacia un uso energético sustentable? La clave se encuentra en la diversificación de la matriz eléctrica, es decir, en la incorporación de novedosas fuentes tales como la hidroenergía, la biomasa, el gas natural, la energía eólica y la solar.
Primicias Rurales
Fuente: Centro de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires | Centro GEO