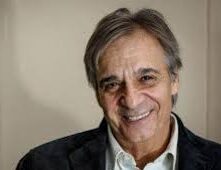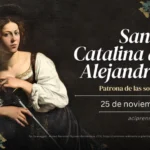Cuando los hospitales rechazaban a los pacientes con sida en los años ochenta, ella cruzó la puerta marcada con “No entrar”. Se convirtió en la única familia que decenas de hombres moribundos tuvieron jamás.
Buenos Aires, martes 25 noviembre (PR/25) — En 1984, la crisis del sida arrasaba Estados Unidos, y el miedo era especialmente palpable en los hospitales de las pequeñas ciudades, donde incluso los trabajadores sanitarios se negaban a entrar en las habitaciones de los pacientes.
Ruth Coker Burks era una joven madre soltera de Hot Springs, Arkansas. Estaba visitando a una amiga en un hospital de Little Rock cuando vio algo extraño: una puerta sellada con cinta roja.
Las enfermeras susurraban advertencias. Dentro estaba “uno de ellos”: un hombre con sida. Nadie entraba. Nadie le llevaba comida. Nadie lo tocaba.
Ruth sí.
Entró y encontró a un joven esquelético, solo, aterrorizado. Pesaba menos de 45 kilos, casi indistinguible de las sábanas blancas.
Pidió por su madre.
Ruth habló con una enfermera para pedir el número. La enfermera la miró como si estuviera loca: “Cariño, su madre no va a venir. Lleva seis semanas ahí y nadie ha venido.”
Ruth llamó de todos modos.
La voz al otro lado fue helada: “Murió para mí cuando se volvió homosexual.”
Después, silencio.
Ruth volvió a la habitación. Se sentó a su lado. Le tomó la mano —una mano que nadie más quería tocar, una mano que incluso su propia madre había rechazado.
Durante trece horas permaneció con él, hasta que dio su último aliento.
Ese momento le cambió la vida.

La noticia corrió entre la pequeña y aterrorizada comunidad gay de Arkansas: había una mujer en Hot Springs que ayudaría. Que no tenía miedo. Que no cerraría la puerta.
Más hombres llegaron. O más bien, Ruth los encontró, en hospitales donde las familias preferían decir que sus hijos estaban muertos antes que admitir que tenían sida.
Ruth Coker Burks se convirtió en un sistema de apoyo de una sola persona para los pacientes con sida del centro de Arkansas.
No tenía formación médica. Ni financiación. Ni una organización detrás.
Sólo una determinación: que nadie muriera solo.
Llevaba a los pacientes a citas médicas cuando nadie quería transportarlos. Recogía medicamentos —guardaba AZT en su despensa porque muchas farmacias locales se negaban a tenerlo.
Les ayudaba con trámites. Cocinaba para ellos. Se sentaba con ellos en medio del miedo y del dolor.
Y cuando morían —cuando las familias se negaban a reclamar sus cuerpos—, Ruth se aseguraba de que tuvieran un lugar de descanso final.
Su familia tenía parcelas en el cementerio Files, un pequeño cementerio histórico en Hot Springs. Ruth las usó para enterrar a hombres cuyas familias no los querían de vuelta.
Trabajaba con una funeraria para las cremaciones. Luego, ella y su hija pequeña iban al cementerio con un cavahoyos y una pequeña pala. Cavar, enterrar, celebrar un funeral improvisado —porque ningún sacerdote aceptaba hacerlo.
“El número exacto de hombres que enterré ha sido debatido”, recuerda Ruth. “Pero lo que no se discute es que les di un lugar donde descansar.”
El precio fue alto.
Su comunidad la rechazó. Su hija fue marginada en la escuela. Quemaron cruces en su jardín.
Pero los bares gay de Arkansas se unieron para ayudarla. Las drag queens organizaban espectáculos para recaudar dinero, lo suficiente para pagar cremaciones y medicamentos.

Ruth nunca perdió la fe. “Solo perdí la fe en la fe de los demás”, dijo.
Siguió trabajando incansablemente durante finales de los ochenta y hasta mediados de los noventa, hasta que los nuevos tratamientos cambiaron la realidad del VIH.
En 2010 sufrió un derrame cerebral —que ella misma atribuye, en parte, al estrés de aquellos años— y tuvo que reaprender a hablar, leer y escribir.
Pero sobrevivió.
Décadas después, su historia resurgió. En 2015, el Arkansas Times la llamó “El Ángel del Cementerio”. La historia se hizo viral. Le siguieron NPR, CBS, homenajes y un libro: “All the Young Men” en 2020.
En uno de los capítulos más oscuros de la salud pública estadounidense, cuando el miedo y el estigma mataban tanto como el virus, Ruth estuvo ahí.
Entró en habitaciones que otros evitaban. Tocó manos que otros rehusaban. Enterró a hombres cuya existencia otros negaban.
Paul Wineland, un residente de Hot Springs que conoció a Ruth durante la crisis, lo resumió así: “Aquí estábamos prácticamente solos. Yo tenía a Ruth, y eso era todo.”
Eso es lo que importa. Cuando la gente moría sola, aterrada, abandonada por todos los que debían amarlos —Ruth estuvo ahí.
No cambió leyes. No acabó con el estigma. No curó la enfermedad.
Hizo algo más simple y más difícil:
Se quedó cuando todos los demás se fueron.
La llamaron “El Ángel del Cementerio”.
Pero Ruth nunca se vio así.
“Sólo necesitaban a alguien,” dijo. “Y yo estaba allí.”
A veces eso es todo lo que hace falta para cambiar el mundo de alguien… o para ayudarlo a dejarlo con dignidad.
Primicias Rurales
Fuente: