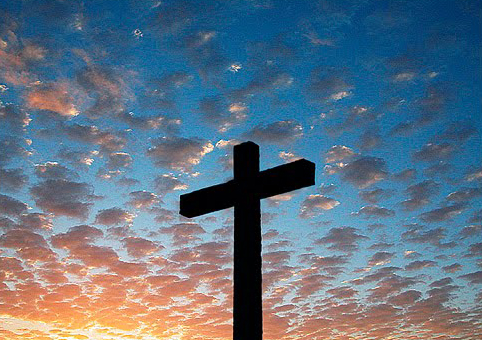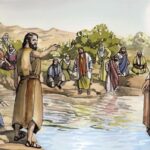Por Jorge Vasconcelos
Buenos Aires, lunes 26 mayo (PR/25) — En la segunda parte de su gestión, el gobierno del ex presidente Macri se enfrentó a una severa crisis de confianza, con pérdida de reservas y presiones devaluatorias, que terminaron en el rediseño de políticas tras un acuerdo con el FMI, contra un desembolso muy significativo, decisiones adoptadas a mediados de 2018.
El programa logró encarrilar en cierto modo la economía pero, por su diseño y por las “condiciones heredadas” (del gobierno que terminó a fin de 2015 y de los dos primeros años de la propia gestión Macri), la evolución del nivel de actividad fue muy pausada y el poder adquisitivo de los salarios demoró demasiado en recuperarse. En agosto de 2019, el resultado de las PASO catalizó la “profecía autocumplida” del retorno de los cepos, con los resultados ya conocidos.
En 17 meses, a partir de febrero de 2018 y hasta julio de 2019, en su medición desestacionalizada, el PIB demoró nueve meses en llegar al piso de ese ciclo (6,6% por debajo del nivel base), y desde ese momento recuperó apenas un 2,8% acumulado en ocho meses hasta julio de 2019. En ese último mes, el PIB todavía se encontraba un 4% por debajo del punto de partida (febrero de 2018).
Las cifras descriptas contrastan con la evolución del PIB registrada en los 17 meses que van desde noviembre 2023 al presente: al piso de este ciclo se llegó más rápido, hacia abril de 2024, mientras que el rebote fue más pronunciado, de un 7,7% estimado hasta abril de 2025. Aunque las etapas de caída y recuperación tuvieron distinta duración en esta última experiencia en relación a 2018/19, lo cierto es que, en el caso actual, el PIB estimado para abril se ubica un 3,7% por encima del punto de partida, en noviembre de 2023. Hay una diferencia de 7,7 puntos porcentuales entre la variación positiva de los 17 meses hasta abril de 2025 y la caída que se había registrado hasta julio de 2019, de 4%.
Simplificando al extremo, la comparación de la evolución del PIB entre el ciclo de 2018/19 y el actual se resume en lo que ocurre con los salarios del sector privado formal, medidos en dólares a tipo de cambio oficial. El gobierno de Milei heredó una economía con una inflación desbocada, claramente atribuible a la gestión anterior, pero el combo incluía también una macro enredada en cepos al cambio y al comercio exterior, sin entrada de capitales más allá del financiamiento “forzoso” que hacían los proveedores de bienes y servicios del exterior al estar cupificados los pagos en divisas.
Por la alta inflación y por los menguados flujos de capitales, el salario en noviembre de 2023 se ubicaba en 1316 dólares, un 26% por debajo de febrero de 2018, cuando ese guarismo había alcanzado los 1776 dólares. El salario de principios de 2018 todavía reflejaba la apreciación del peso generada por el mix de políticas de aquella gestión, y de un marco externo propicio para fuertes entradas de capitales (que se interrumpió bruscamente poco tiempo después).
Por esa diferencia de contexto, incluido el factor político por el que la población percibía como insostenible la situación de fin de 2023, aun partiendo de un nivel que ya era 26% inferior, el ajuste del salario en dólares ocurrió más rápido, con un piso localizado en enero de 2024, y porcentualmente fue algo mayor, comparado con la experiencia de 2018.
Sin embargo, la gran diferencia con 2018/19 es que, desde febrero de 2024, al salario en dólares tiene una trayectoria de recuperación gradual, pero sostenida, en el mes a mes, y los últimos datos de 2025 muestran que las remuneraciones hoy se encuentran sólo 3,1% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Esta dinámica también puede interpretarse en “clave electoral”. Aunque los comicios de 2025 impliquen renovaciones en el plano legislativo, la decisión del gobierno de “nacionalizar” las campañas se apoya en la dinámica descripta, de un panorama todavía complicado en la economía, pero con tendencias positivas en la comparación con el pasado reciente.
A julio de 2019, semanas antes de perder las PASO, la macro del gobierno de entonces convivía con un salario en dólares que no era muy diferente del actual, pero era 28,6% inferior al de febrero de 2018, pico alcanzado dentro de ese mismo período presidencial.
La naturaleza del ajuste de principios de 2024, centrado en la eliminación del déficit fiscal, cambió las expectativas, atenuando la contracción de la demanda por el cambio de mix entre ahorro y consumo del sector privado, con una tasa de ahorro que pasó de 20,7% a 16% del PIB entre 2023 y 2024. La variable de ajuste fue la inversión, que se achicó de 18,6% a 15,8% del PIB, con “exportaciones netas” que hicieron una contribución positiva a la variación del PIB de 7,5 puntos porcentuales (el aporte del campo, al dejarse atrás la sequía, fue muy significativo), mientras que el stock de financiamiento de las importaciones (crédito comercial externo) siguió elevado, pero ahora con mucho menor componente “forzado”, comparado con 2023.
El conjunto de factores reseñados explican por qué, el “ajuste externo” de 4,2 puntos del PIB, logrado en 2024, tuviera un costo relativamente contenido en términos de nivel de actividad, dado que la caída del PIB terminó siendo de 1,7%, respecto de 2023. Cabe precisar que, por ajuste externo nos referimos al hecho que la cuenta corriente del balance de pagos pasara de un saldo negativo de 3,2% en 2023 a positivo por 1% del PIB en 2024.
Ahora bien, es sabido que la corrección de los saldos en el balance del comercio exterior de bienes y servicios ocurre a mucho mayor velocidad por el lado de las importaciones que de las exportaciones. A su vez, la dinámica importadora, en ausencia de cepos al comercio exterior, resulta muy sensible al nivel del tipo de cambio real.
Si la dinámica del PIB y de los salarios en dólares del ciclo que arrancó con el cambio de gobierno a fin de 2023 marca una recuperación sostenida luego del bache inicial, corresponde también constatar su impacto en la evolución de las cuentas externas.
Desde el piso registrado en abril de 2024, en los doce meses hasta abril de 2025, la variación acumulada del PIB puede estimarse en 7,7% (falta el dato oficial del último mes), y a ese guarismo se corresponde, para igual período, un incremento de 38,5% en las importaciones no energéticas, que pasaron de 4,5 a 6,2 mil millones de dólares/mes. Así, por cada punto de recuperación del PIB se tienen 5 puntos de variación de las importaciones no energéticas, cuando “en régimen”, ese ratio es de 3 a 1. Y la política cambiaria después de los anuncios del 11 de abril mantiene un sesgo en línea con un precio del dólar que se ubique por debajo del punto medio de las bandas de intervención (ver al respecto: “Todo subordinado a llevar la inflación por debajo del 2% mensual”, publicado el 19 de mayo pasado).
En el “staff report” difundido en abril por el FMI se prevé para 2025 un déficit de la cuenta corriente del balance de pagos de 2,7 mil millones, cifra muy contenida que, con un razonable ingreso de capitales, permitiría al mismo tiempo acumular reservas en el Banco Central y financiar el exceso de importaciones sobre exportaciones. Sin embargo, esas estimaciones parecen pecar de optimistas respecto a la performance del sector externo. El déficit esperado de 2,7 mil millones se desagrega en un superávit de 18,4 mil millones para el balance de bienes, un rojo de 9,8 mil millones en la cuenta de servicios reales (incluye turismo) y uno de 11,3 mil millones en servicios financieros.
Los datos de los cuatro primeros meses del año apuntan a una fuerte corrección a la baja del superávit de comercio de bienes y al alza en el rojo de la cuenta de servicios reales que incluye turismo. En proyecciones de principios de año, estimábamos el déficit de la cuenta corriente para 2025 en unos 8 mil millones de dólares, pero al ritmo actual seguramente habrá que hacer correcciones al alza. Obsérvese que en el primer cuatrimestre de 2024 el superávit comercial de bienes fue, en promedio, de 1560 millones de dólares, mientras que en lo que va de 2025 ese saldo se ha recortado a 316 millones de dólares/mes.
Un incremento del déficit de las cuentas externas no anticipa una crisis. Las cifras pueden ser manejables, sólo que exigen una macro que atraiga crecientes influjos de capital (inversión extranjera directa) para sostener el andamiaje. El punto está en que faltan etapas por cumplir en el levantamiento del cepo (restan personas jurídicas) y que los requerimientos de refinanciación de la deuda externa promedian los 15 mil millones/año hasta 2027, sólo considerando los vencimientos de capital, lo cual requiere una prima de riesgo país bastante por debajo de la actual. Por lo tanto, desde la “economía política” del presente, el empalme hacia la “política económica” del futuro debería ser lo menos traumático posible.
Primicias Rurales
Fuente: Fundación Mediterránea – Novedades Económicas