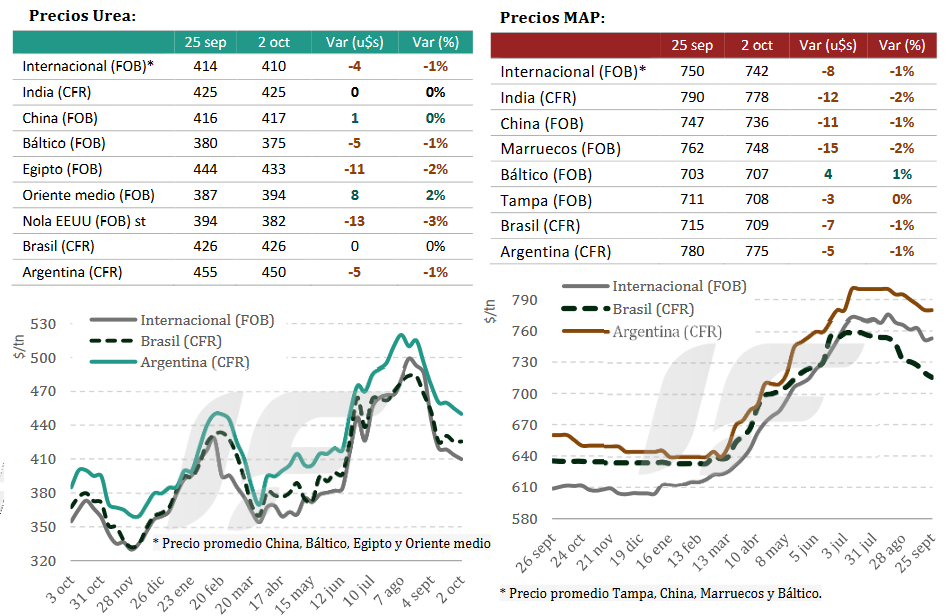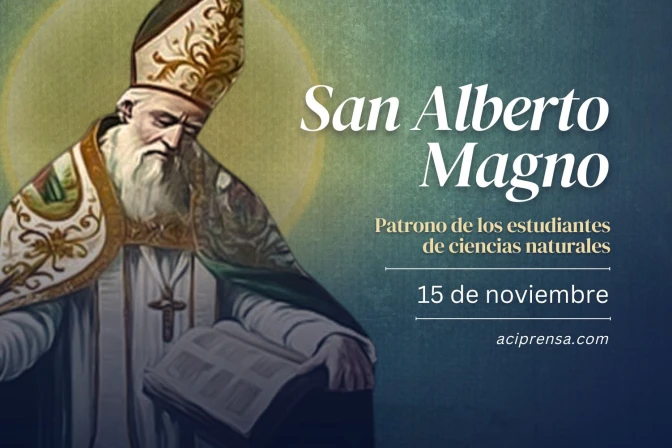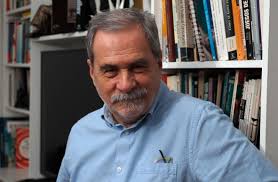Oct 30, 2025 | Nutricion vegetal y animal
Especialistas advirtieron que los suelos argentinos muestran balances negativos de nutrientes y que la fertilización, junto con un mejor manejo agronómico, pueden contribuir a achicar las brechas de rendimiento en soja.
Buenos Aires, jueves 30 octubre (PR/25) — En una nueva edición del Ciclo de Charlas Online 2025, organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACOSA) esta vez junto con FERTILIZAR Asociación Civil, se abordó el tema “Nutrición inteligente en soja” con un enfoque integral que combinó diagnóstico, fundamentos agronómicos y nuevas tecnologías de manejo.
El presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, fue el encargado de abrir la jornada señalando que “la cadena viene marcando hace tiempo la importancia del tema rendimientos: con la genética sola ya no alcanza, y la nutrición se transformó en uno de los factores principales ante la condición actual de nuestros suelos, que tienen balances negativos de nutrientes”.
Rossi remarcó que “muy pocos productores fertilizan la soja, y cuando lo hacen es con dosis bajas respecto de lo que el cultivo necesita”, y agregó que el desafío es más amplio: “Las rotaciones también se ven condicionadas por la disponibilidad de elementos y microelementos. Tenemos la necesidad de cambiar esta situación. Hoy prima el concepto de lucratividad, pero los máximos rindes son los que generan la mayor rentabilidad”.
La gerente ejecutiva de FERTILIZAR AC, Fernanda González Sanjuan, dio paso al panel técnico explicando que el objetivo del ciclo fue “presentar herramientas con evidencia científica”, para respaldar las decisiones de manejo con información validada y resultados concretos.
Brechas, nutrición y calidad
El primer expositor, Guido Di Mauro, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, presentó los resultados de un trabajo en más de 15.000 lotes de soja de primera en el centro del país durante 13 campañas que analizó las brechas de rendimiento en soja y la influencia de la nutrición sobre el rinde y la calidad del grano.
Ese estudio determinó que el rendimiento promedio de los productores se ubica 28,7% por debajo del rendimiento potencial en secano. “Esa brecha representa la diferencia entre lo que podríamos producir y lo que efectivamente logramos con el manejo actual”, explicó el especialista, quien remarcó que “alrededor de 65% de esa brecha puede atribuirse a factores de manejo”, lo cual abre una gran oportunidad de mejora. Además, “en la región centro de Argentina, la principal zona agrícola, el rango de la brecha va de 15 al 60%. Es mucho lo que nos perdemos de producir”, señaló.
Entre los factores más influyentes, el investigador destacó la fecha de siembra, la rotación de cultivos y la fertilización fosfatada, además de la incidencia de algunos micronutrientes. “En promedio, los lotes sembrados con antecesor maíz mostraron brechas más bajas que los que venían de soja sobre soja”.
A su vez, un relevamiento también reflejó que solo la mitad de los productores fertiliza la soja, y que en la mayoría de los casos las dosis aplicadas son relativamente bajas en comparación con los requerimientos reales del cultivo.
El trabajo también exploró la relación entre fertilización y calidad del grano, un aspecto de interés para la industria de procesamiento. “Observamos que la fertilización con fósforo y azufre incrementó el contenido de proteína del grano hasta en 0,9%”. Y enfatizó “Suena poco, pero mover un 1 % de proteína con manejo es muchísimo. Y lo más interesante es que en más de la mitad de las parcelas evaluadas logramos mejorar simultáneamente rendimiento y proteína”, agregó.
Aunque actualmente el mercado no remunera directamente la proteína, Di Mauro consideró que mejorar la calidad “tiene un impacto industrial relevante” porque la molienda de soja de mayor tenor proteico genera harinas de mayor valor comercial. “Como grupo de investigación evaluamos y desarrollamos prácticas agronómicas que no solo mejoren la producción primaria, sino que también aporten valor a toda la cadena”, resumió.
Los fundamentos de la nutrición en soja: la importancia de las 4R
A su turno, Esteban Ciarlo, coordinador técnico de FERTILIZAR AC y docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, profundizó en los fundamentos de la nutrición de soja y el impacto de una correcta reposición de nutrientes sobre la productividad y la sustentabilidad del sistema agrícola.
Ciarlo recordó que la soja es un cultivo con altas extracciones de nutrientes y que, por su protagonismo en la rotación, “contribuyó a acelerar el agotamiento de reservas naturales de fósforo y azufre en buena parte de los suelos agrícolas del país”.
Según datos de FERTILIZAR AC, el balance de nutrientes en los últimos 20 años es negativo en todos los nutrientes, lo que significa que se extrae más de lo que se repone campaña tras campaña.
“El suelo no es un recurso inagotable, y la fertilización no debe verse como un costo, sino como una inversión en estabilidad productiva y eficiencia del sistema”, subrayó.
Para ello, planteó como principio básico aplicar el concepto de las 4R (por Right, correcto en inglés) de la nutrición responsable: Fuente correcta, Dosis correcta, Momento correcto, y Lugar correcto.
“Cuando ajustamos esas cuatro variables, no solo optimizamos la respuesta del cultivo, sino que también reducimos pérdidas y mejoramos la eficiencia en el uso de fertilizantes. Es decir, producimos más, con menor impacto ambiental”, dijo.
Ciarlo repasó el rol de cada nutriente en la soja:
• Fósforo (P), esencial para el desarrollo radicular y la nodulación, con un efecto directo sobre la fijación biológica de nitrógeno.
• Azufre (S), clave para la síntesis de proteínas y la calidad del grano.
• Potasio (K), que mejora la translocación de azúcares y la resistencia al estrés hídrico.
• Micronutrientes como zinc (Zn) y boro (B), que intervienen la síntesis de proteínas y en procesos reproductivos y en la formación de vainas y granos, respectivamente.
“Una nutrición equilibrada no es solo agregar fósforo. Es pensar el sistema completo. Cada nutriente cumple un rol fisiológico distinto, y las respuestas más consistentes se logran cuando se atiende al conjunto”.
Ciarlo mostró resultados de ensayos de la Red de Nutrición de Soja de FERTILIZAR AC, en los que la aplicación balanceada de P y S logró incrementos promedio de 30 a 40% en el rinde frente a los testigos sin fertilizar. “No hay que pensar en grandes dosis, sino en estrategias que garanticen la reposición y acompañen el potencial genético y ambiental de cada lote”.
En ese sentido, insistió en la importancia de la rotación: “El maíz o el trigo, cuando están bien fertilizados, dejan una base nutricional mejor para la soja. Por eso, el enfoque no puede ser cultivo por cultivo, sino integral”. Sin embargo, destacó que, cuando se trata de cultivos de soja de 2da, el remanente de nutrientes disponibles que dejan el trigo y la cebada de alta producción es insuficiente para cubrir el requerimiento del cultivo tardío.
Ciarlo también presentó los avances del Programa SUMÁ P, una iniciativa de FERTILIZAR AC destinada a monitorear los niveles de fósforo disponible en distintas zonas agrícolas del país. Datos recientes confirman un descenso sostenido en los últimos años, con valores de P-Bray por debajo del umbral crítico en amplias áreas del centro y norte argentino.
“Estamos en un momento bisagra. Si seguimos extrayendo más de lo que reponemos, no solo afectamos la productividad de la soja, sino también la sustentabilidad de todo el sistema agrícola”, advirtió Ciarlo.
Finalmente, destacó que el uso de fertilizantes debe ir acompañado de diagnósticos precisos, mediante análisis de suelo y monitoreos periódicos, para ajustar las decisiones en base a evidencia: “No podemos hablar de nutrición inteligente si no tenemos diagnóstico. Medir es el primer paso para mejorar”.
La raíz como cerebro de la planta
El último disertante, el consultor Wenceslao Tejerina, de AgroEstrategias, abordó el tema de la salud del suelo y el desarrollo radicular.
“La raíz es el cerebro de la planta”, afirmó. “De 25 a 50 % de los fotoasimilados producidos por la soja van a las raíces, y hasta 30 % se usa en la simbiosis con el rizobio para fijar nitrógeno”.
Tejerina alertó sobre un problema creciente: la compactación y pérdida de raíces pivotantes, que limita la capacidad de absorción y la eficiencia en el uso de los fertilizantes. En más de 80 % de los lotes analizados, observó raíces poco profundas, con nódulos verdes y baja fijación de nitrógeno.
“La densidad aparente de los suelos supera en muchos casos 1,5 g/cm³, lo que reduce los poros, el oxígeno y la capacidad de almacenaje de agua útil”, advirtió. “El resultado es estrés oxidativo, cierre de estomas y detención del crecimiento”.
El asesor explicó que, en su experiencia, muchas veces se diagnostican deficiencias nutricionales cuando el verdadero problema está en el sistema físico del suelo. “Podemos tener fertilizantes de excelente calidad y una inoculación perfecta, pero si la raíz no puede explorar el perfil, esa inversión se pierde”, señaló. La falta de estructura y aireación, dijo, termina afectando también los balances hormonales de la planta, reduciendo la generación de citoquininas y alterando la floración y el llenado de granos.
Para Tejerina, las tecnologías biológicas -como los extractos de algas, aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos o bioestimulantes a base de zinc y triptófano- son una herramienta válida dentro de una estrategia más amplia. “Pueden mejorar la arquitectura radicular, aumentar la masa nodular y ayudar a la planta a sobrellevar el estrés. Pero no son una receta mágica -apuntó-: si no corregimos la compactación y recuperamos la vida del suelo, el potencial sigue limitado”.
En ensayos más recientes, realizados desde el norte argentino hasta La Pampa, se observó una mejora en la turgencia y la fotosíntesis cuando se combinaron tratamientos biológicos con un manejo físico más cuidadoso -labores livianas, rotaciones con gramíneas y cobertura permanente-. “El suelo es el verdadero sistema de soporte; la raíz traduce esa condición en productividad”, concluyó.
Al finalizar las charlas, hubo un bloque dedicado al intercambio, preguntas y debate, convirtiéndose en un espacio ideal para enriquecer conocimientos sobre la nutrición de la soja y su rol clave en una cosecha superior de este cultivo.
Primicias Rurales
Fuente: Fertilizar AC

Sep 25, 2025 | Agricultura, Nutricion vegetal y animal
En el marco de la “Gira Fluvial” por las terminales portuarias del Río Paraná, FERTILIZAR AC alertó que Argentina exporta más de 3,5 millones de toneladas de nutrientes en granos y enfrenta una brecha productiva que podría reducirse con análisis de suelos, fertilización balanceada y mejores prácticas agronómicas.
Buenos Aires, jueves 25 septiembre (PR/25). FERTILIZAR Asociación Civil, entidad cuyo propósito es difundir conocimiento sobre la nutrición y el cuidado del suelo para una producción sostenible, advirtió sobre la necesidad de repensar el manejo de la nutrición de cultivos en la campaña soja-maíz 2025/26.
La entidad señaló que la brecha de rendimiento sigue siendo uno de los principales problemas de la agricultura argentina y que gran parte de esa diferencia no se explica por el clima, sino por una nutrición insuficiente y una baja adopción tecnológica.
La jornada reunió a periodistas y referentes del sector agrícola, entre ellos al presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, para recorrer la operatoria portuaria y dimensionar el volumen de nutrientes que “se van” en cada barco cargado de granos hacia el exterior.

En la bienvenida, María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de FERTILIZAR AC, expresó la relevancia de los nutrientes y destacó al fósforo como un elemento clave en la sustentabilidad del sistema productivo, refiriéndose al impacto que implica la exportación de nutrientes sin una reposición adecuada en los suelos.
El presidente de la entidad, Roberto Rotondaro, enfatizó la relevancia de articular logística, puertos y fertilización dentro de una misma mirada estratégica. “Cada embarque refleja no solo granos exportados, sino también nutrientes que el suelo pierde y que debemos reponer. Una gestión eficiente de la nutrición de cultivos y el uso de los fertilizantes es vital para que la producción de alimentos mantenga su competitividad en el mercado internacional”.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo Gran Rosario mantiene su puesto como segundo más importante del mundo como exportador de alimentos. Con 66 Mt embarcadas en 2024, volvió a ser el segundo enclave exportador de granos, harinas y aceites vegetales más importante del mundo, solo por detrás del Golfo de los EE.UU.
“Acercarnos al puerto es tomar real dimensión de los alimentos que producimos. Las decisiones que se toman al momento de la siembra, respecto del manejo nutricional de los cultivos impactan en la cantidad de barcos que podemos exportar y la calidad de los alimentos que allí se transportan hacia el mundo”, explicó la Ingeniera Agrónoma González Sanjuan y remarcó que, si bien Argentina sigue siendo un actor clave en la producción mundial de soja, el país enfrenta una brecha de rendimiento significativa que limita su verdadero potencial. Esta brecha se explica principalmente por una baja adopción tecnológica en cuanto a fertilizantes se refiere.
Balance de Nutrientes
El coordinador técnico de FERTILIZAR AC, Esteban Ciarlo, ofreció una detallada explicación sobre el concepto de balance de nutrientes y cómo se calcula. Presentó cifras sobre el consumo de nutrientes, evidenciando que la soja y el maíz son los cultivos que más nutrientes exportan, entre 94 y 116 kg de nutrientes por hectárea. “La soja, por su contenido nutricional, y el maíz, por su volumen de producción, son los grandes exportadores de nutrientes”, explicó.
Ciarlo informó que los seis principales cultivos del país (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) removieron en la campaña 2024/25 más de 3,5 millones de toneladas de nutrientes (NPKS) en un volumen de 130 millones de toneladas de granos. Mientras que el aporte de nutrientes a través de fertilización fue de solamente 1,42 millones de toneladas. “Esto significa que solo reponemos un 40% de lo que extraen las cosechas”, explicó.
Luego enumeró datos que muestran que en la campaña 2024/25:
• La soja representa 48% de los nutrientes extraídos, seguida por el maíz (28%) y el trigo (14%)
• En promedio, cada hectárea pierde 17 kg de nitrógeno, 5,5 kg de fósforo, 29 kg de potasio y 4,5 kg de azufre
• El déficit total de nutrientes es de 2,1 millones de toneladas por campaña, lo que equivale a una pérdida económica estimada en 86,5 dólares por hectárea cultivada.
Con respecto al consumo de nutrientes, predominan el nitrógeno, especialmente en trigo y maíz, seguido del fósforo (P). Sin embargo, otros nutrientes se aplican en cantidades mínimas o directamente no se aplican, lo que refleja tendencias preocupantes a nivel nacional. “Los balances de nutrientes son negativos en todos los casos, poniendo en riesgo la capacidad productiva de nuestros suelos”, advirtió. Los números mostrados indican una pérdida neta promedio nacional de 56 kilogramos por hectárea de los cuatro principales nutrientes.
Para finalizar, el experto enfatizó la importancia del fósforo y su reposición en los planteos de producción agrícola. Aunque los números presentados se refirieron a la producción agrícola, también se mencionó la falta de reposición de nutrientes en ganadería.
Ciarlo apuntó que Argentina pierde cerca de 6 kg de P por hectárea cada año y no tiene reservas propias de roca fosfórica “lo que nos hace depender 100% de la importación”. Según el relevamiento de la entidad, la tasa de reposición de fósforo en la última campaña fue apenas de 57%, una de las más bajas del mundo entre países productores de granos. “Los suelos no mienten: si no reponemos lo que extraemos, hipotecamos la productividad futura además de limitar la producción actual”.
Por último, Ciarlo se refirió al Programa SUMA P que impulsa FERTILIZAR AC y destaca la importancia de incorporar fósforo a las estrategias de fertilización, ya que cada kilo de fósforo aplicado es una inversión en el suelo, una apuesta por la siembra y el futuro del activo más valioso de un productor: su suelo. “Con fósforo, hacemos que el suelo sea más productivo, rentable y sostenible. Por eso, enfatizamos la importancia de sumar fósforo para mejorar la rentabilidad y los rendimientos, haciendo la diferencia en cada cosecha”, agregó.
También recordó dónde se puede acceder a toda la información con más datos sobres las características y beneficios del fósforo para los cultivos: https://fertilizar.org.ar/suma-fosforo-hace-la-diferencia/
El desafío de acotar las brechas de rendimiento en soja
A su turno, el Ingeniero Agrónomo Guido Di Mauro, de la Universidad Nacional de Rosario, abordó la brecha de rendimientos en soja, que se refiere a la diferencia entre el potencial de producción de los cultivos y los rendimientos reales obtenidos. Presentó un análisis específico sobre las brechas de rendimiento en soja, que rondan el 30% entre lo que se produce y lo que se podría producir bajo un manejo más eficiente.
“Argentina es uno de los principales productores de soja del mundo, sin embargo, enfrentamos la necesidad de reducir esta brecha de rendimiento mediante mejoras en la nutrición del suelo y la adopción de tecnología”, afirmó.
La brecha de rendimientos de la soja en Argentina no depende exclusivamente del clima, la genética o la fecha de siembra, sino también de la gestión de la nutrición del cultivo. El desafío actual es aprovechar la sinergia entre estas prácticas para aumentar el rendimiento.
Actualmente, sólo la mitad de la superficie sembrada con soja recibe algún tipo de fertilización, y aún en esos lotes, las dosis aplicadas suelen estar por debajo de los requerimientos del cultivo. Por ejemplo, en la región núcleo los niveles de fósforo son bajos, y las dosis aplicadas de nutrientes no cubren los requerimientos, lo que limita directamente la producción.
En este contexto, Di Mauro presentó casos prácticos que demostraron cómo una adecuada fertilización puede incrementar significativamente los rendimientos actuales, tanto en soja como en otros cultivos. Además, destacó que no solo se mejora el rendimiento, sino que también podría mejorar la concentración de proteína en los granos, un factor crucial para la industria de procesamiento de soja. “La calidad y concentración de proteína son fundamentales para la industria del procesamiento de soja que genera productos de valor”, indicó.
Di Mauro recordó que la soja argentina se expandió apoyada en la fertilidad natural de los suelos, lo que permitió altos rendimientos sin fertilización durante décadas. “Esa ventaja inicial se transformó en una debilidad: hoy tenemos balances negativos de nutrientes y suelos que muestran signos de agotamiento”, advirtió.
Según sus relevamientos, apenas la mitad de la superficie sojera recibe algún tipo de fertilización y solo 20% de los productores realiza análisis de suelo. “Fertilizamos sin diagnóstico, lo que contribuye a mantener balances deficitarios y compromete la sustentabilidad- dijo, con una fertilización balanceada, incluyendo fósforo, azufre y nitrógeno en la rotación, podríamos sostener altos rendimientos y maximizar beneficios económicos a nivel sistema”, ilustró.

En sus conclusiones, Di Mauro destacó:
• Uso insuficiente de nutrientes: en muchos lotes las dosis aplicadas están por debajo -a veces nulos- de lo que la soja requiere.
• Oportunidades de adopción tecnológica: solo 3 de cada 10 productores alcanzan un nivel “alto” de adopción tecnológica.
• El límite del diagnóstico: la brecha no depende únicamente de clima, genética o fecha de siembra, sino también de un bajo aporte de nutrientes y de la falta de análisis de suelo.
• Potencial estratégico: mejorar la nutrición permitiría elevar rendimiento y calidad hasta los máximos observados en productores de punta o en ensayos experimentales.
Ambos expertos coincidieron en que la fertilización debe ser balanceada, incorporando fósforo, azufre y nitrógeno en la rotación de cultivos, para sostener altos rendimientos y maximizar los beneficios económicos, preservando la calidad del ambiente productivo.
Para más información, ingresar en www.fertilizar.org.ar
Y seguir sus redes sociales:
Twitter: @FertilizarAC
FB: https://www.facebook.com/fertilizar.asociacioncivil
IG: https://www.instagram.com/fertilizarasociacioncivil/
Primicias Rurales