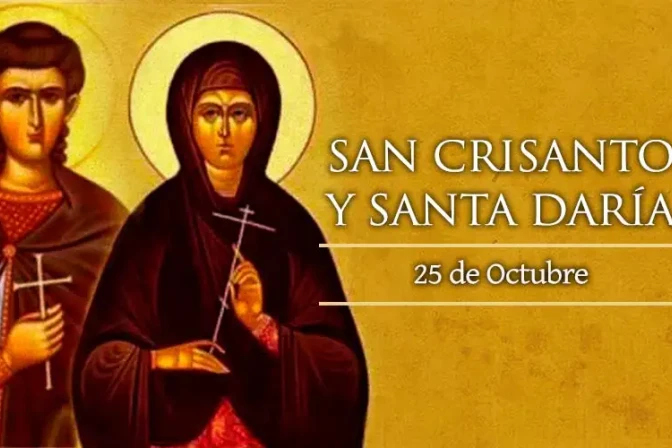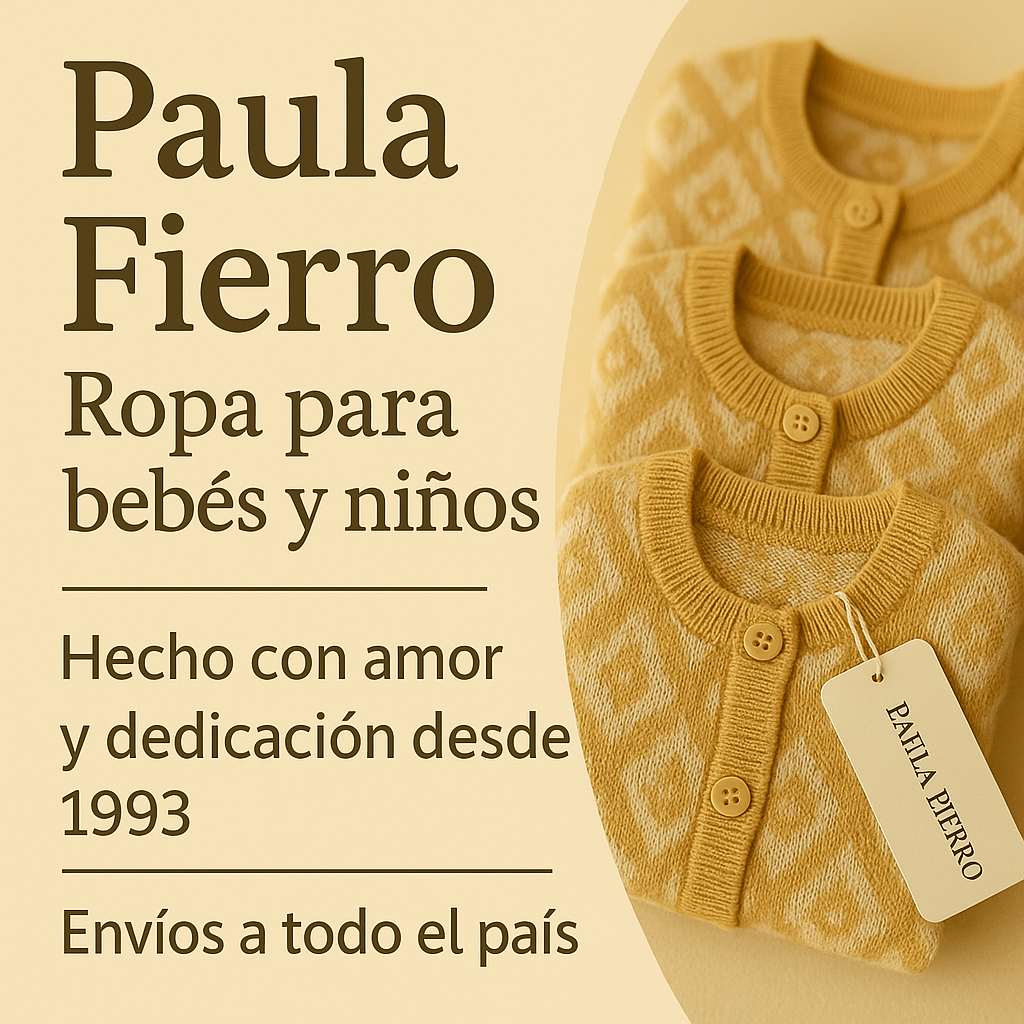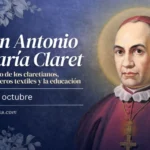El impacto del cambio climático en las inundaciones y olas de calor: por qué es un desafío global creciente
Las alteraciones en los patrones meteorológicos intensifican fenómenos catastróficos en diversas regiones del planeta. Expertos consultados por Infobae aseguran que el aumento de las temperaturas y la humedad en el aire están detrás de la mayor intensidad de estos eventos
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “el cambio climático ha provocado que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las sequías, sean cada vez más probables y más intensos. El aumento de las temperaturas altera los patrones de precipitación y todo el ciclo del agua”.
En la Argentina, esto se vio en la inundación de Bahía Blanca ocurrida en marzo, que causó la muerte de 16 personas y destrozos que hoy en día continúan teniendo profundos efectos en la región.

Los expertos consultados por Infobae coinciden en que el calentamiento de la atmósfera y el incremento de la humedad en el aire están detrás de la mayor intensidad de estos acontecimientos.
“Las inundaciones sin precedentes, causadas por el aumento de tormentas y precipitaciones debido al cambio climático y a la mala gestión de la tierra, plantean nuevos desafíos en todo el mundo y sirven como otra advertencia de que nuestro planeta está en peligro”, afirman desde la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Esto sucede ya que, según explicó Horacio Sarochar, meteorólogo y docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en diálogo con Infobae, “el aumento global que se observa en la temperatura del planeta hace que haya más evaporación en las grandes masas de agua. Eso hace que la atmósfera tenga más cantidad de vapor disuelto, lo que favorece directamente la generación de más eventos de lluvias extremas o con más caudal. Todo se suma: más temperatura, más evaporación, más tormentas y más lluvias cada vez más fuertes”.
“El evento de El Niño en particular, en América del Sur y en algunas otras zonas del planeta, ya de por sí es un generador de aumento de precipitaciones en algunas áreas donde son escasas o las aumenta sensiblemente. Si bien El Niño es un fenómeno que existió siempre, se ve potenciado también con el aumento de temperatura media del planeta”, agregó.

Josefina Blázquez, profesora de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora CONICET, por su lado, dijo en diálogo con Infobae: “Actualmente, el planeta se encuentra aproximadamente 1.3 °C más cálido que el período pre-industrial y se estima que la temperatura media global podría alcanzar valores de entre 3 °C y 5 °C hacia fin de siglo, dependiendo de las medidas mitigación que se tomen a nivel global. Lo cual potenciaría la ocurrencia de estos eventos extremos en el futuro».
Eduardo Piacentini, Licenciado en Ciencias de la Atmósfera y Matemático de la UBA, ex director del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), destacó que la circulación general de la atmósfera, que rige los fenómenos climáticos, se puede dividir en tres grandes escalas: la planetaria, que abarca patrones globales; la regional, que incluye fenómenos como El Niño y los monzones; y la local, que afecta directamente a las poblaciones y genera eventos como inundaciones u olas de calor.
El profesor de la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) subrayó que “en un escenario como el descrito, las tres escalas interactúan entre sí, modificándose y afectando la situación que observamos, lo que a su vez genera daños humanos y materiales”.
Olas de calor: cada vez más frecuentes y de mayor duración
Las olas de calor también cumplen un rol. Sarochar señaló que estos eventos prolongados de calor extremo están ligados a configuraciones atmosféricas llamadas bloqueos, que ocurren cuando un sistema de alta presión impide el movimiento de otros sistemas climáticos, lo que favorece cielos despejados y condiciones estables. Suelen terminar con la llegada de un frente frío que genera precipitaciones intensas al encontrarse con aire húmedo e inestable.

“En nuestra región son cada vez más frecuentes y más largas las olas de calor. Normalmente, tienen una duración mínima de tres días, pero estamos encontrando de cuatro, cinco o siete. En marzo de 2023 tuvimos una de más de 15 días. Son más frecuentes y casi siempre vienen finalizando con precipitaciones intensas, efecto también relacionado con el calentamiento global”, sentenció Sarochar.
Blázquez agregó que “estos fenómenos extremos pueden generarse por la variabilidad natural de la atmósfera; sin embargo, en las últimas décadas, a esta variabilidad se le ha superpuesto la señal del cambio climático, es por ello que estos eventos extremos que siempre ocurrieron, ahora se ven exacerbados como consecuencia del cambio en el clima”.
Un estudio reciente de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) confirma esto. El trabajo reveló que la duración de las olas de calor está aumentando más rápido que el propio calentamiento global. Los investigadores descubrieron que no solo serán más intensas, sino que su duración también se alargará de forma acelerada con cada fracción adicional de aumento de temperatura, lo que exige una adaptación más rápida para evitar consecuencias severas.
La pérdida de biodiversidad como variable clave en las inundaciones: un factor invisible
Raúl Montenegro, biólogo y profesor en la UBA, señala que “el cambio climático global es un problema extremadamente grave, pero la situación más grave está planteada por la pérdida de biodiversidad que se encuentra solapada”. Esto impacta directamente en el funcionamiento de las cuencas hídricas y en la capacidad de los ecosistemas para mitigar el cambio climático.

Los ecosistemas con alta biodiversidad tienen una mayor capacidad para absorber las lluvias, ya que la vegetación actúa como un amortiguador natural, lo que reduce la escorrentía y previene inundaciones. Montenegro explica que la pérdida de biodiversidad implica la sustitución de estos sistemas por terrenos menos permeables, como los utilizados para la agricultura intensiva. Esta transformación hace que el suelo pierda su capacidad de absorber el agua de manera adecuada, lo que provoca, a su vez, su erosión.
“Cuando destruís esta biodiversidad, el agua no se infiltra correctamente en el suelo y se produce escorrentía”, afirmó, resaltando cómo esta alteración incrementa significativamente los riesgos de inundaciones y otros desastres climáticos.
Finalmente, Montenegro alertó sobre la falsa creencia de que la biodiversidad puede ser fácilmente recuperada. “La biodiversidad no se puede plantar”, advirtió. La destrucción de los ecosistemas es irreversible, y su recuperación es un proceso complejo que no puede lograrse simplemente mediante la siembra de árboles o el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Inundaciones cada vez más frecuentes: un posible futuro que requerirá de adaptación

“Es muy probable que las precipitaciones torrenciales aumenten en la mayoría de las zonas geográficas durante el siglo XXI, con más inundaciones provocadas por la lluvia. Al mismo tiempo, también se prevé que aumenten las zonas geográficas terrestres con mayor sequía extrema en un momento dado. Desde el año 2000, los desastres relacionados con inundaciones han aumentado un 134% en comparación con las dos décadas anteriores”, aseguran desde la ONU.
Según Sarochar, las señales de estos eventos confirman el impacto del calentamiento global. Aunque no se puede hablar de un “límite” claro, aseguró que “la naturaleza establece nuevos equilibrios, así tengan que quedar áreas inundadas o áreas con sequías más prolongadas”.
Desde Greenpeace manifiestan: “Las inundaciones repentinas pueden ser peligrosas porque ocurren rápidamente, lo que da poco tiempo a la gente para prepararse. Suelen ocurrir en las primeras seis horas después de una lluvia muy intensa. El suelo no puede absorber el agua con la suficiente rapidez. En cambio, las aguas de la inundación se deslizan sobre la superficie. Materiales como el hormigón cubren gran parte del suelo en las ciudades. Esto dificulta aún más la absorción del agua de lluvia”.
Por otra parte, Piacentini también declaró que “el calentamiento global de la atmósfera es una realidad irrefutable”, provocada por varios factores, entre ellos el crecimiento poblacional. Con una población mundial de más de 8.000 millones de personas, el experto destacó que el aumento del consumo y los desechos, junto con la utilización ineficiente de combustibles y técnicas de producción, están acelerando este proceso.

Montenegro resalta que las variaciones extremas del sistema climático, la reducción de biodiversidad y el aumento de la población en zonas vulnerables están estrechamente conectados. “Si aumentan las lluvias en áreas donde se ha destruido la biodiversidad, las inundaciones son inevitables”, apuntó.
Blázquez apuntó que “estos eventos afectan la infraestructura de las ciudades, las actividades productivas, la vida de las personas, generando daños materiales y en algunos casos pérdida de vida de los individuos. Para minimizar estos efectos, es importante adoptar medidas de adaptación a los nuevos niveles de lluvia y temperatura que se esperan para los próximos años”.
“En este aspecto, también son importantes los sistemas de alerta para dar aviso a la población ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos extremos, para reducir las pérdidas materiales y humanas. Actualmente el Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que resulta muy útil ante este tipo de fenómenos”, agregó.
Los expertos coinciden en que la clave para mitigar estos efectos es adoptar políticas que promuevan la conservación de la biodiversidad y la planificación urbana responsable, además de fomentar la adaptación a los nuevos patrones climáticos que ya están ocurriendo.
Primicias Rurales
Fuente: Infobae

 El cambio climático está generando fenómenos meteorológicos más intensos como inundaciones y sequías, lo que afecta a distintas regiones del planeta (Imagen ilustrativa Infobae)
El cambio climático está generando fenómenos meteorológicos más intensos como inundaciones y sequías, lo que afecta a distintas regiones del planeta (Imagen ilustrativa Infobae)