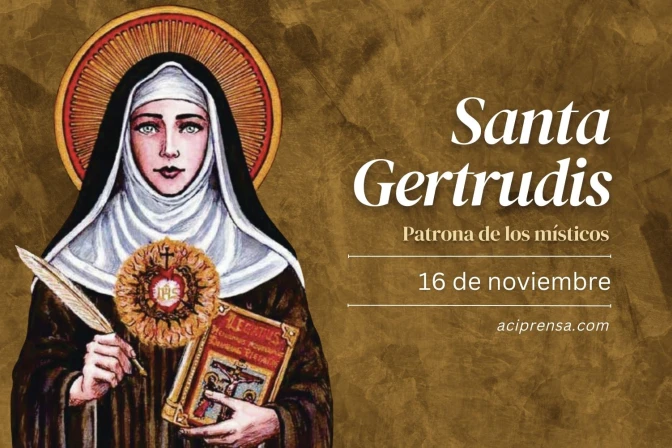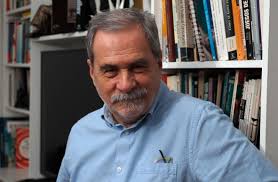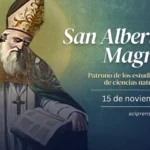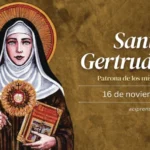Una de las claves de la nueva iniciativa es que permitirá sellar convenios colectivos por regiones, y terminará con la denominada “ultraactividad”.
La ultraactividad es una de las herramientas más defendidas por los sindicatos, porque establece que un convenio colectivo sigue vigente y sus condiciones se mantienen aplicables una vez que expira su plazo, hasta que se negocie y entre en vigor uno nuevo.
Tras el triunfo en las elecciones legislativas 2025, Milei sostuvo enseguida que “debe haber una modernización laboral” y que no van “por los derechos de nadie”.
La informalidad laboral alcanzó al 43% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025.
El objetivo es reducir esa informalidad y posibilitar que en muchos rubros haya un blanqueo de gran alcance.
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, dijo que el gobierno apuntará a crear “convenios por empresa”, en lugar de por actividad como es hasta ahora.
El objetivo es tomar en cuenta que no es lo mismo la estructura de una PyME que una multinacional, y ver también dónde está radicada.
“Hoy, los convenios colectivos -y por tanto las paritarias- son nacionales, por rama de actividad. La idea es que el convenio por empresa establezca los beneficios laborales mínimos, y luego cada empresa en negociación con los gremios puede generar un diferencial mayor”, dijo Cordero.
Jornada laboral
La reforma incluirá una extensión de la jornada laboral, actualmente de ocho horas, pero desde el gobierno salieron a rechazar de plano que la idea sea extenderla hasta 12 horas.
Otro foco polémico es el cambio que se impulsa en el régimen de horas extras, introduciendo un sistema de “banco de horas”, una especie de cuenta corriente entre la empresa y el trabajador, sobre la base de las horas trabajadas.
“Lo de aumentar las horas es un disparate. Nunca en las discusiones lo escuché siquiera. Lo de trabajar más horas no sé de dónde salió, nunca lo escuché ni lo vi. No tengo la menor idea”, dijo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
En tanto, la idea sería que los empleadores puedan dividir las vacaciones de los trabajadores, con un mínimo de una semana.
Productividad y salarios
Una de las claves de la propuesta oficial será incluir una nueva modalidad para definir los aumentos salariales, tomando como referencia la productividad de los trabajadores.
En la actualidad, los aumentos salariales de los trabajadores en relación de dependencia se definen en el marco de negociaciones paritarias, de las que participan sindicatos, empresas y el Estado.
La nueva modalidad incluiría un piso salarial común, con aumentos según el desempeño laboral.
Se buscará encontrar elementos objetivos en cada actividad que permitan hacer una diferenciación en la eficiencia y eficacia de cada trabajador, para reemplazar el actual sistema de negociaciones paritarias por incrementos salariales dinámicos.
Juicios laborales, en cuotas
El proyecto establece que las PyMEs podrán pagar las indemnizaciones por despido y multas derivadas por juicios laborales en hasta un máximo de 12 cuotas mensuales consecutivas.
al respeceto, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que se buscará terminar con situaciones como “la de una PyME que no puede contratar a alguien, porque le hace un juicio laboral y la saca de la cancha”.
El objetivo de la reforma será también mejorar la ecuación de un sistema previsional muy golpeado.
Es que el empleo independiente, registrado bajo la figura de monotributo, creció 42% desde 2012, mientras que el formal se incrementó 3% y el público un 34%.
Los costos de contratación son muy distintos si se hacen de manera formal o a través de contratación de servicios: un empleado en relación de dependencia, con un salario de $2 millones, representa una erogación de casi $ 6,5 millones por año en concepto de contribuciones y aportes a la seguridad social. Mientras que un empleado independiente con la misma facturación significa un costo de $ 218 mil para la seguridad social.
Según datos de la consultora Invecq, la Argentina tiene los costos más altos de contratación de la región, en torno al 70% (ligeramente por encima de Brasil).
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) arrojó que el peso de las contribuciones patronales en el costo laboral ascendió al 21,2% en 2024, lo que ubica al país en el décimo lugar sobre una muestra de 39 naciones.
Primicias Rurales
Fuente: Noticias Argentinas – Por José Calero