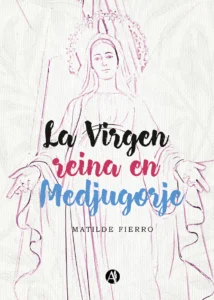Advierten que por la alta presión fiscal, la informalidad en los tambos llega hasta el 40%
Entidades del sector lechero alertan que la elevada carga tributaria —con al menos 37 impuestos— empuja la informalidad en los tambos hasta el 40% y pone en riesgo la rentabilidad y continuidad de la actividad.
Por qué 2026 será el año del despegue de la ganadería
Con el fin del esquema de precios políticos y una demanda internacional sólida, el sector se encamina hacia un periodo de mayor productividad, integración de la cadena y el uso de herramientas financieras para consolidar la inversión en los campos, según Raúl Milano, el presidente de Rosgan.
El sector porcino cerró el 2025 con récord de faena y consumo
El sector porcino argentino cerró el año con cifras históricas de faena, producción y consumo interno, además de una mejora en las exportaciones, datos que consolidan su crecimiento sostenido y refuerzan su peso dentro de la cadena agroindustrial nacional.
Misión comercial para posicionar la alfalfa argentina en Medio Oriente
Con el objetivo de conformar un contingente de productores y empresarios que participen de la Expo Saudi Agriculture 2026 que se desarrollará en octubre, convocan a los actores del sector para ser parte.
En 2025, Argentina alcanzó récord de exportaciones de carne bovina en divisas
La sostenida demanda a nivel global y la recuperación de los precios internacionales consolidaron este resultado histórico para la ganadería bovina nacional.
Veranos calientes: nuevas tecnologías para no quedarse sin agua
Desde bombas solares que aseguran caudal en momentos críticos, hasta cámaras para monitorear los bebederos y estructuras móviles de sombra, permiten reducir el estrés animal y evitar pérdidas de kilos de carne. “Frente a las frecuentes olas de calor el manejo inteligente ya no es un lujo, sino una necesidad para sostener la producción”, afirma Sebastián Maresca, del INTA Cuenca del Salado.
La queratoconjuntivitis vuelve con fuerza en el verano
El laboratorio veterinario Allignani Hnos ofrece soluciones para bovinos y ovinos que presentan esta enfermedad subestimada, pero con fuerte impacto productivo y sanitario.
Gestión de alimentos, trazabilidad y costos, todo en uno
Feedloteros de distintas escalas digitalizan sus engordes mediante un sistema que lleva información desde el mixer y la balanza a la nube, detecta errores de carga y hasta calcula el índice de conversión. El objetivo, tener datos productivos y monetizar la comida al instante. Feed Manager, una solución completa.
Tambalea un ícono de la hamburguesa en Argentina y 450 trabajadores esperan en la calle
Paga el precio de un consumo interno estancado y de una merma de las exportaciones que pegó de lleno en la industria cárnica, pero acumuló una deuda asfixiante.
Carne Argentina: arrancó la Gulfood de Emiratos Árabes Unidos con gran movimiento
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participa junto con empresas exportadoras en la feria más importante del mundo árabe. Buenos Aires, 27 de enero (PR/26) .- Este lunes 26 de enero comenzó la renovada Gulfood de Emiratos...
El cupo de carne que dispuso China genera incertidumbre y podría impactar negativamente en las empresas
Mercado internacional. La Cuota para la importación de carne vacuna establecida por la República Popular China como culminación del proceso de salvaguardia ha sido sin dudas la noticia del verano en el sector.
Del arranque sólido al derrumbe del segundo trimestre
Durante 2025, la rentabilidad de las granjas porcinas mostró un desempeño dispar, con un primer semestre relativamente favorable y un marcado deterioro en la segunda mitad del año. Medidos en pesos constantes de diciembre de 2025, los márgenes promedio se ubicaron por debajo de los registros históricos, en un contexto de precios deprimidos y costos que comenzaron a crecer desde mediados de año.
Claves
Secuestraron 1.060 vacunos en Córdoba por una presunta estafa ganadera
Más de 1.060 animales vacunos fueron secuestrados en un feedlot de Chaján, al sur de la provincia de Córdoba, en el marco de una investigación judicial por una presunta estafa ganadera millonaria vinculada a operaciones comerciales pagadas con cheques sin fondos.
Junto a su familia trabaja un campo de 600 ha en secano y hoy tiene la mejor cabaña Hereford Puro de Pedigrée de la Patagonia
Gabriel Jaca, titular de la cabaña La Txapela de Carmen de Patagones, consolidó un emprendimiento familiar nacido en los años 90 que hoy es referente en calidad genética Hereford, con dos premios Niágara Sur otorgados por la Asociación de Criadores Argentinos.