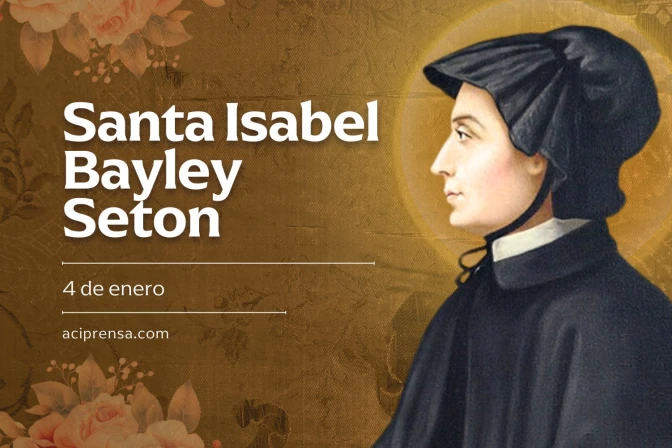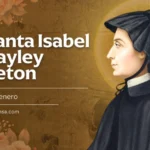Renovado optimismo para la cosecha 2025/26: podría alcanzar los 145,8 millones de toneladas
La producción de granos alcanzará un récord en la campaña 2025/26, con casi 155 millones de toneladas, lo que representaría un incremento del 11.8% con relación a la anterior.
Revolucionario: sembraron maíz en Santa Cruz y hay fuerte expectativa por una ventaja única
¿Cuál es la frontera agrícola del maíz hacia el sur del país? Esa es la pregunta que los expertos del INTA Santa Cruz buscan responder a partir de un ensayo en la provincia de Santa Cruz.
En Entre Ríos gana superficie la soja de segunda
De la intención total prevista para el presente ciclo, según reporta el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), ya se ha implantado el 100 % de la superficie de soja de primera.
Agricultura digital en Argentina: de los datos a la decisión
La digitalización del agro avanza con fuerza en la Región Pampeana, pero el gran desafío sigue siendo transformar la enorme cantidad de datos que generan las máquinas y sensores en decisiones efectivas que aumenten la productividad y la sostenibilidad del sector.
Lluvias sobre el NEA recargan los perfiles al inicio de la siembra de gruesa
Las recientes precipitaciones mejoraron las reservas hídricas en el noreste del país y acompañan el avance de la siembra de soja y maíz, mientras continúan las cosechas de trigo, cebada y girasol con rindes superiores al promedio, según el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Los Marinelli: trabajan como contratistas sobre más de 6000 hectáreas y son el cerebro que anticipa una revolución en el campo
Desde Venado Tuerto, Nicolás Marinelli y su padre, Sergio, trascendieron la actividad para vincularse con las nuevas tecnologías que irrumpen en el sector, como la automatización y la inteligencia artificial. Por Carlos Marín Moreno
Buenas noticias para el maíz en Navidad: el temprano deja atrás el riesgo de Spiroplasma y el tardío muestra excelentes perspectivas
El maíz temprano ya superó el período crítico de susceptibilidad al Corn Stunt Spiroplasma, mientras que las principales regiones productoras del país muestran niveles muy bajos o nulos de chicharrita.
McCain Foods y Arcos Dorados reafirman sus compromisos con la Agricultura Regenerativa en Argentina
Tras el éxito del primer Desafío de Agricultura Regenerativa, y como cierre de un año marcado por el compromiso con los objetivos globales de sustentabilidad, ambas compañías presentan una nueva edición de su concurso dirigido a productores de papa en el país.
La campaña de trigo 2025/26 arrancó con exportaciones récord en diciembre
Se estiman embarques de trigo por casi 2,5 millones de toneladas (Mt) en diciembre, un récord histórico para el mes que prácticamente duplica los despachos del mismo mes de 2024.
Daños de cogollero en maíces Bt: pérdida de eficacia que exige reforzar el manejo
Esta campaña comenzaron a registrarse daños inesperados de Spodoptera frugiperda en híbridos de maíz que expresan proteína Vip3A, una de las biotecnológicas más recientes y eficaces disponibles para el control de esta plaga.
Palta: Llegó para superar una crisis de la producción citrícola y hoy revoluciona a la provincia de Misiones
A finales de la década de 1970, el INTA Montecarlo comenzó a experimentar con esta fruta tropical; una década después fue la producción elegida para reemplazar a la industria citrícola diezmada por una enfermedad.
Las proyecciones de maíz temprano le marcan el pulso a la logística 2026
Con una proyección récord de 61 Mt para el maíz 25/26, la alta participación de siembras tempranas anticipa un flujo logístico inédito hacia marzo-abril, que podría llevar los ingresos a puerto a máximos históricos y condicionar precios y comercialización.
Rindes que rompen techos: el trigo empuja una campaña excepcional y los cultivos de verano consolidan su potencial
El último informe del Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires confirma un escenario productivo altamente favorable: el trigo alcanza rendimientos récord que elevan la producción nacional a 27,1 millones de toneladas, mientras soja, maíz y girasol muestran una evolución sólida.
Detrás de los Microbios: La Revolución Invisible que Transforma la Agricultura Moderna
La agricultura del futuro no sóolo está en las manos de los agricultores, sino en los diminutos habitantes invisibles del suelo. El microbioma, una red compleja de bacterias, hongos y virus, ha emergido como el verdadero motor detrás de una revolución silenciosa que está redefiniendo la forma en que cultivamos nuestros alimentos. En este nuevo paradigma agrícola, los microbios no solo son aliados, sino protagonistas clave en la creación de cultivos más saludables y resilientes. Por Ing. Agro Pedro Lobos