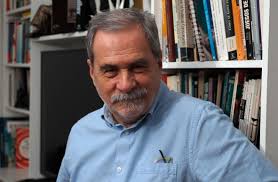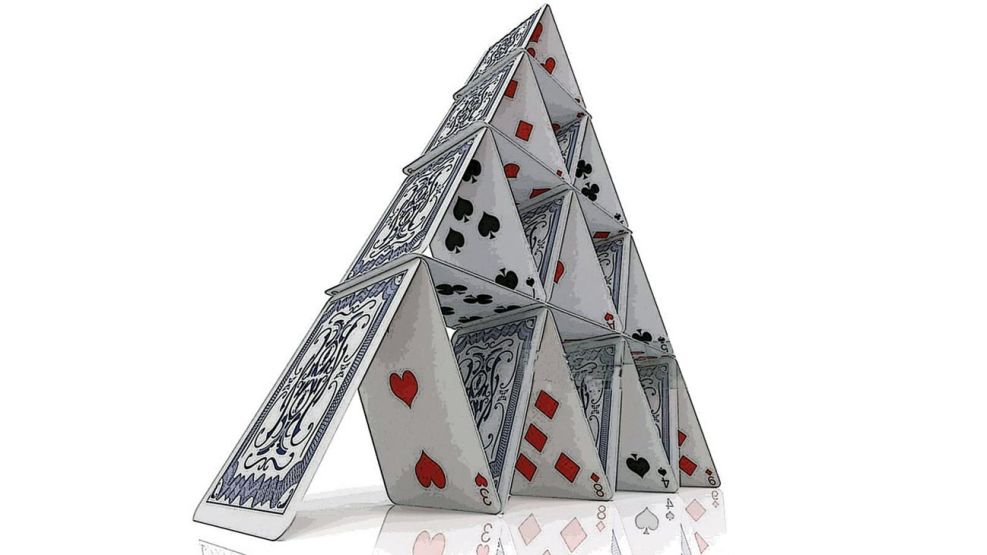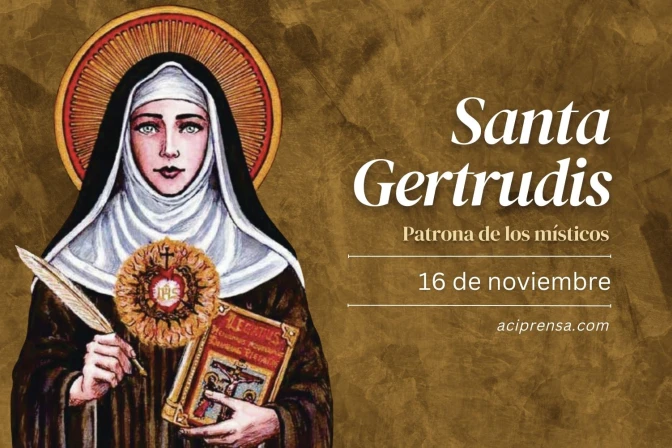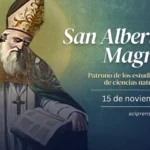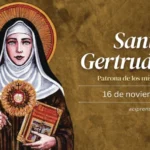Su segunda semana poselección puede haber sido la más tranquila y auspiciosa que se recuerde desde su polémico discurso en Davos, a fines de enero. Luego vino el caso $Libra, entre muchas otras cosas. Pero como nada de eso tuvo costo electoral, da igual. La Libertad sigue avanzando.
La llegada de Santilli, más allá de las circunstancias, es un signo positivo. Dos veces ganador en las legislativas bonaerenses, experonista, exmacrista, simpático, carismático, tiene las condiciones para hacer lo que tanto le costaba a Francos. A Macri no le quedó otra que saludar su llegada.
No porque le guste el personaje ni porque lo vea como un reconocimiento a sus demandas, sino porque no puede estar todo el tiempo diciendo que “no”. Al final de cuentas, el nuevo ministro sigue siendo amarillo.
De todos los cambios realizados en el gabinete, este es el único que viene de afuera de las entrañas. El punto es cómo lo procesará un esquema endogámico: ¿habrá anticuerpos?, ¿lo domesticarán?, ¿lo deglutirán?, ¿le darán margen de maniobra en tanto y en cuanto se discipline con “el Jefe”?
El Colorado es un personaje versátil…, pero con muchas aspiraciones. Ahora forma parte de un cuarteto de decisores en el cual no está el joven maravilla, al menos formalmente. Como advertimos hace ocho meses, el mentado triángulo de hierro desapareció. Todo lo que pasó desde entonces no lo revivió.
En esta semana de jolgorio, el ex emir de Cumelén dejó muchas definiciones jugosas, no tanto para la pelea política, sino respecto del manejo de la ingeniería política para producir los cambios que él y el Presidente creen necesarios. Dijo que “en algunas cosas, como este tema de la obsesión por generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma, porque, como todo, hay dinámicas”. Y completó: “La dinámica es importante: que un éxito te lleve a otro éxito hasta que el cambio sea irreversible”.
Esto es conceptualmente relevante porque evidencia que el expresidente ve al león libertario como un niño inquieto y malcriado que quiere todo ya, lo cual podría llevarlo a severas frustraciones. Es la advertencia de una cabeza de ingeniero, que sabe que si no se ponen las piezas correctas en la base, todo lo que se monte encima puede desmoronarse.
Seguramente Milei piense que todo eso son tonterías de quien no pudo hacer los cambios deseados, precisamente porque erró el timing y no tuvo la audacia necesaria. Esos comentarios, sin duda, le reafirman que el líder amarillo es una especie en extinción. Es decir, que está viejo.
Todo se vuelve color de rosa. Las críticas al Gobierno desaparecen y se le reconocen méritos impensados.
Ya van tres gobernadores que hablaron a favor de la reforma laboral: Jaldo, Jalil y Torres. La CGT puso una nueva conducción con tono negociador, y los muchachos recibieron 20 mil palos para las obras sociales. Esto es lo que quería el “gatito mimoso”: que el sistema político se disciplinara a partir de un resultado electoral contundente. Que “la gente” le hiciera entender a “la casta” lo que tiene que hacer.
El peronismo todos los días tiene un dolor de cabeza distinto. La causa Cuadernos lo obliga a estar en los medios solo por los escándalos. No tiene ninguna buena noticia para dar. Se siguen sumando los dirigentes que cuestionan públicamente a Máximo como conductor del PJ bonaerense. Además de la respuesta de los cuarenta intendentes de Kicillof a la carta de Cristina, se subieron al ring D’Elía, Graciana Peñafort y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. La semana pasada ya hubo una crítica explícita del gobernador salteño a CFK.
Es interesante observar que la carta de Cristina incluye ítems llamativos, como ya lo había hecho en febrero de 2024. Ella viene tendiendo una mano para un acuerdo político que incluya temas polémicos, como la reforma laboral y el equilibrio fiscal, entre otros. Dada su condición judicial, su crisis de conducción y la derrota electoral bonaerense, difícilmente alguien la tome en serio.
Pero no por nada, esta semana su bloque de senadores hizo un guiño en el proyecto parlamentario que limita los DNU. Es la señal de que quiere acordar algo: Corte Suprema, jueces, fiscales, Procurador, defensor del Pueblo o lo que sea.
Si era conveniente o no el desdoblamiento de Axel y aliados, a esta altura es una discusión abstracta. Nadie podría afirmar qué hubiese sucedido. Por eso, solo un par de distritos unificaron sus comicios provinciales con los nacionales. Las excepciones fueron Santiago del Estero, donde el triunfo de Zamora se daba por descontado, y Mendoza, donde el gobernador es aliado de LLA. Las críticas que asoman desde las propias filas indican que la mayoría considera que la responsabilidad final es de Cristina, aunque algunos piensen que la derrota del 26-O fue de Axel.
Tanto jolgorio de un lado y tanta malasangre del otro animaron a Milei a hacer varios pasitos de baile en la semana.