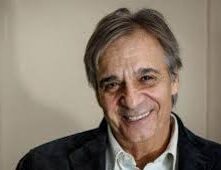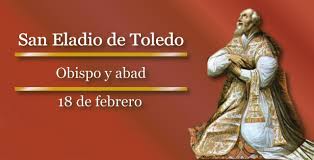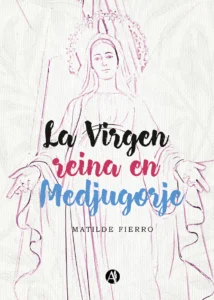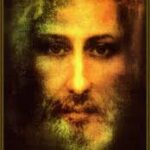2026: el año en que el crédito puede definir ganadores y perdedores en el agro
En una clase del Postgrado en Agronegocios de AgroEducación, el especialista Diego Palomeque advirtió que en 2026 el acceso al crédito será el factor clave que definirá ganadores y perdedores en el agro, más que la discusión cambiaria o climática.
Oposición: el desafío de reimaginar la Argentina
Hay muchos que dicen estar mal, pero creen que con el sacrificio estarán bien. Por Hugo Haime
Triple shock global: Trump suma 8 millones de toneladas de soja, los biocombustibles disparan el aceite y la sequía mete presión en Argentina
Dante Romano: Un nuevo acuerdo entre EE.UU. y China, cambios en la política de biocombustibles norteamericana y la sequía en la zona núcleo redefinen el escenario de los granos. Mientras Chicago se recalienta por la soja, Brasil queda sobreofertado y Argentina encuentra una oportunidad en el aceite, pero con alta volatilidad y decisiones comerciales clave en el corto plazo.
Mercado de granos: un ingreso de divisas con sorpresas
Por Pablo Adreani
Por qué 2026 será el año del despegue de la ganadería
Con el fin del esquema de precios políticos y una demanda internacional sólida, el sector se encamina hacia un periodo de mayor productividad, integración de la cadena y el uso de herramientas financieras para consolidar la inversión en los campos, según Raúl Milano, el presidente de Rosgan.
El riesgo de viajar
Entre la mirada crítica de Juan Filloy y la ironía lúcida de Hebe Uhart, viajar aparece como una experiencia que va mucho más allá de etiquetas: turista o viajero, lo esencial es la forma de mirar, porque incluso a la vuelta de la esquina puede empezar la aventura.
Incendios en la Patagonia: no es el clima, es la desidia
Primicias Rurales – Por Director de PR Ing. Agr. Pedro A. Lobos. Cada verano la escena se repite en la Patagonia: bosques en llamas, poblaciones evacuadas, brigadistas exhaustos y funcionarios sorprendidos. El relato oficial suele apelar al cambio climático, a la “imprevisibilidad” del fuego o a causas difusas. Pero la realidad es más incómoda: los incendios que arrasan Chubut, Neuquén y otras provincias del sur no son inevitables; son consecuencia directa de decisiones políticas.
Opinión: Canibalismo mileísta
Es difícil enmarcar la reciente visita de Javier Milei a Mar del Plata, la capital del verano argentino, fuera de la dimensión electoral, aún cuando restan casi dos años para que ponga en juego su deseo reeleccionista.
Sequía en el centro del país y cosecha récord en juego: el clima empieza a sostener los precios
La falta de lluvias en las principales zonas productivas de Argentina empieza a introducir una prima climática en los precios de los granos, en un contexto global todavía dominado por altos stocks y fuertes movimientos comerciales. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, analiza cómo la incertidumbre climática local y la dinámica internacional están redefiniendo las oportunidades de comercialización.
Síndrome 1200 a. C.
El colapso del mundo mediterráneo hacia el 1200 a. C. muestra cómo la globalización, el cambio climático, la guerra y la concentración del poder pueden llevar a una civilización al abismo. Entre mitos, autoritarismos y crisis de sentido, la historia antigua: el caso 2026 .
El cupo de carne que dispuso China genera incertidumbre y podría impactar negativamente en las empresas
Mercado internacional. La Cuota para la importación de carne vacuna establecida por la República Popular China como culminación del proceso de salvaguardia ha sido sin dudas la noticia del verano en el sector.
FOEVA desmiente versiones de crisis en el sector vitivinícola.
Frente a la circulación de versiones que hablan de una “crisis profunda” en la vitivinicultura, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines desmiente que el sector atraviese una situación de colapso y advierte sobre operaciones especulativas en la previa de paritarias
El acuerdo Mercosur–Unión Europea podría impulsar fuerte crecimiento de la producción y las exportaciones agrícolas
Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el INAI analiza el impacto del acuerdo Mercosur–Unión Europea sobre los derechos de exportación y proyecta un fuerte aumento de la producción y las exportaciones agrícolas argentinas hacia 2035, impulsado por mayor previsibilidad y mejores incentivos para el sector.
Un dato que cambió el mercado: el USDA sorprendió con más maíz y tensionó el escenario argentino
Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, advierte que la sorpresa negativa del informe mensual de oferta y demanda agrícola del USDA presionó fuerte a los mercados, mientras que en Argentina la falta de lluvias en la zona núcleo empieza a sumar incertidumbre, especialmente para la soja.