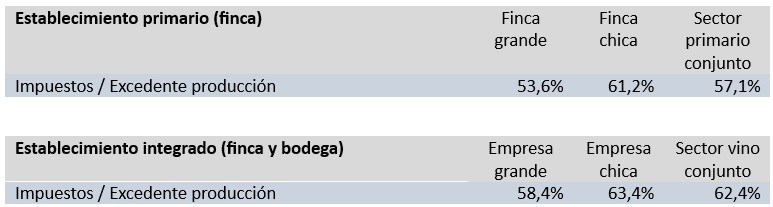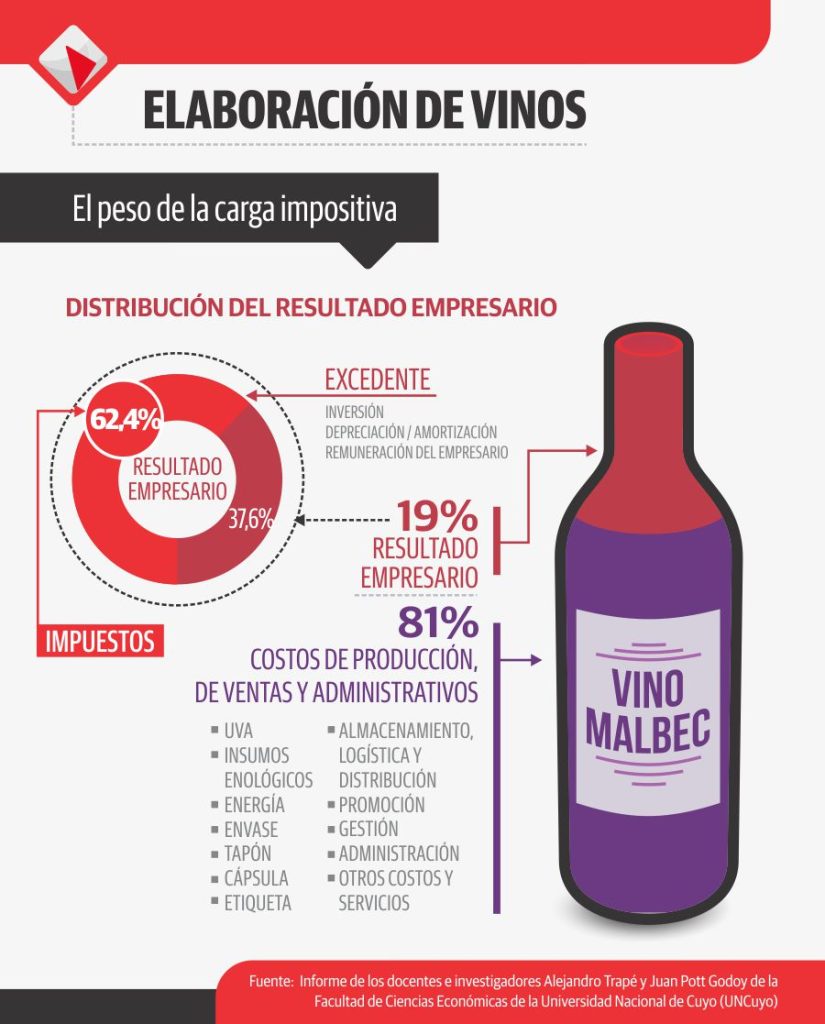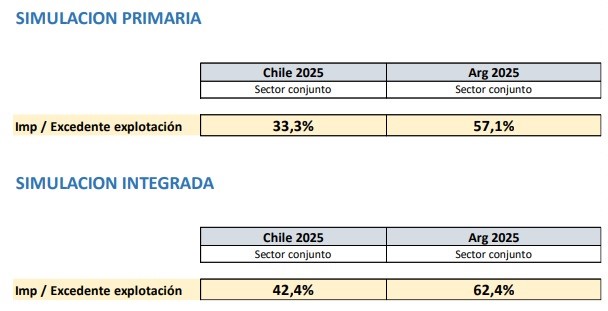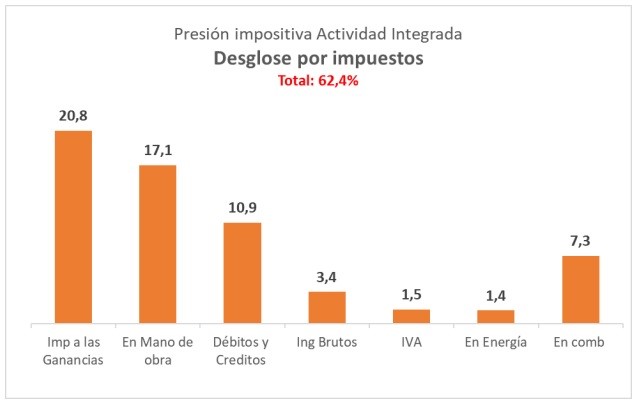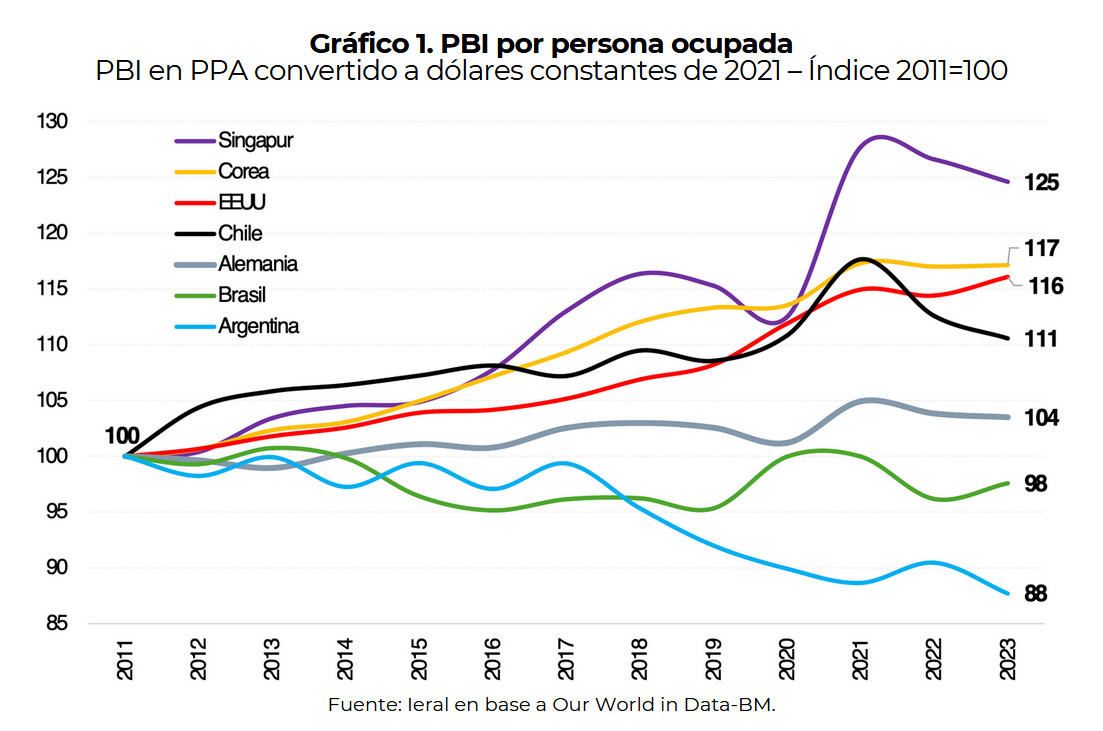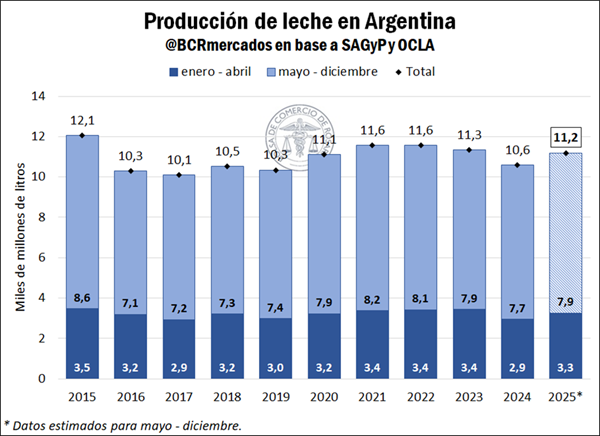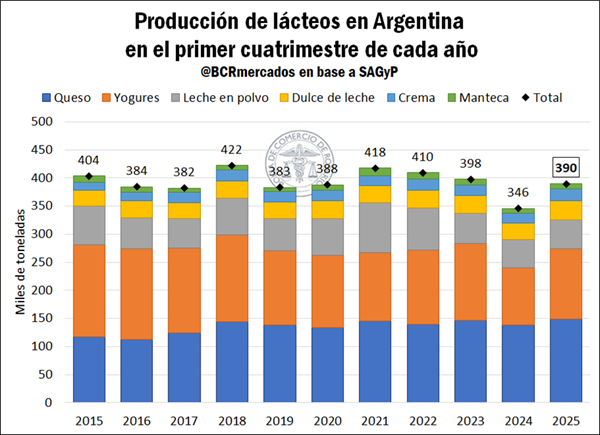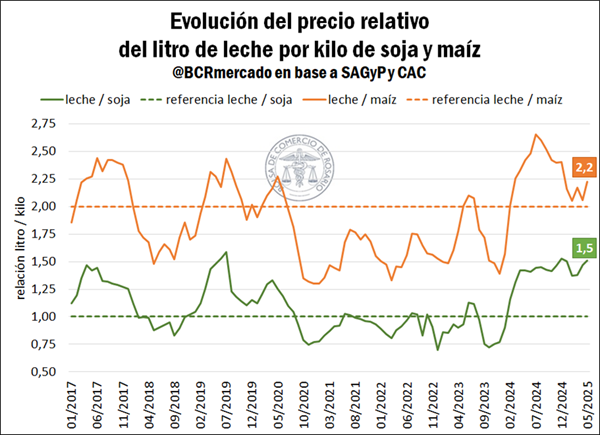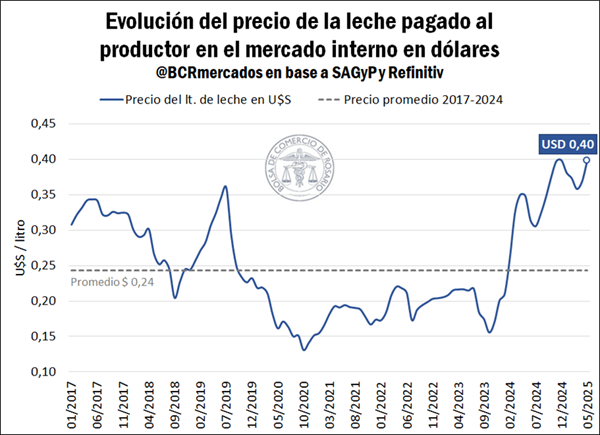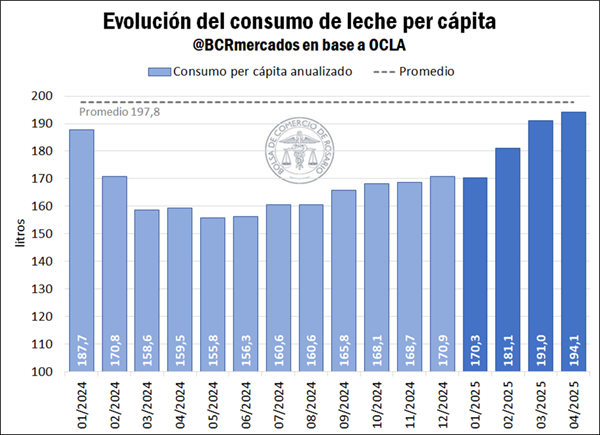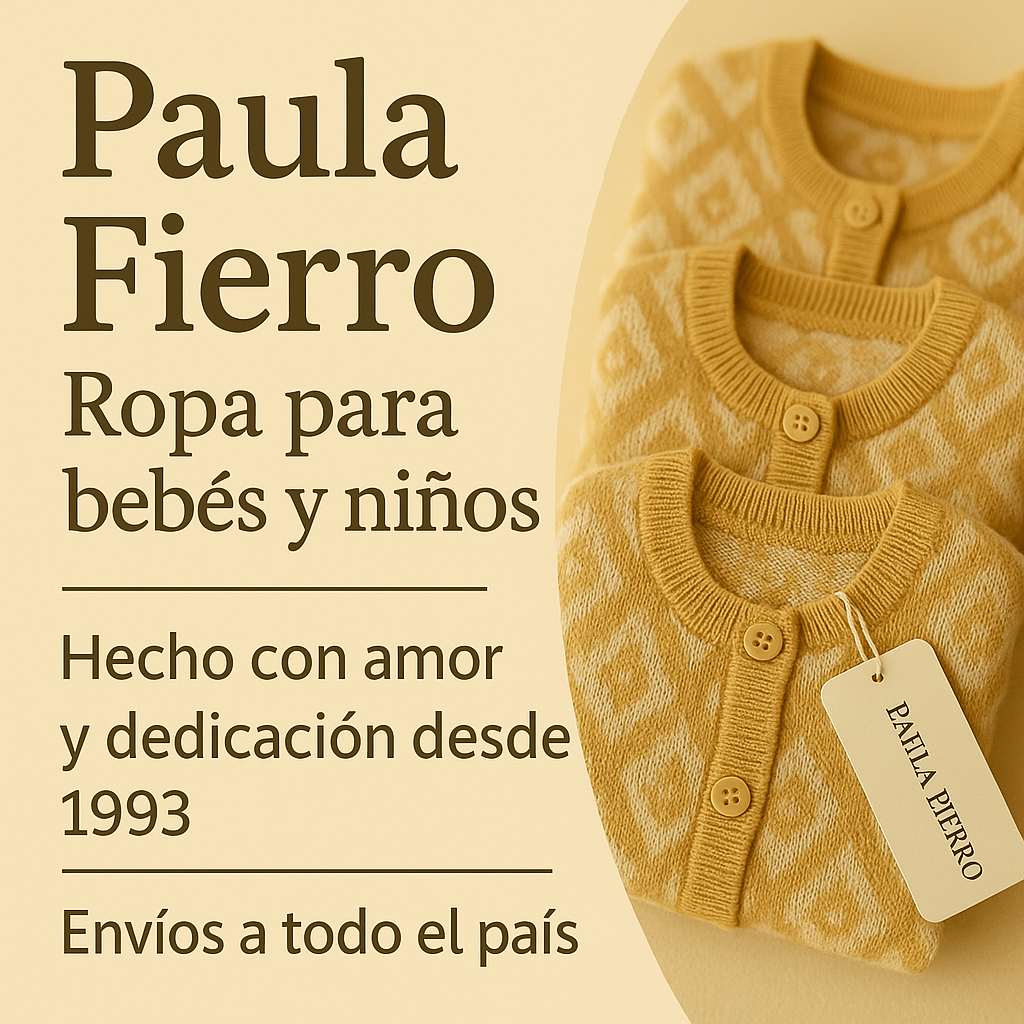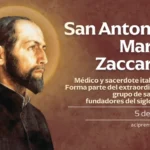En su reporte de junio, el USDA continúa proyectando una cosecha récord de 401,9 millones de toneladas de maíz en los Estados Unidos para la campaña 2025/26, lo cual implicaría un aumento del 6,4% en la producción respecto al ciclo 2024/25 (377,6 Mill Tn). A la fecha, la siembra del cereal ha finalizado y el 72% del maíz implantado se encuentra en estado bueno y excelente.
Por otra parte, según datos divulgados por el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, tanto la estimación de stocks iniciales como la de stocks finales del cereal para los Estados Unidos, fueron reducidas respecto a las de mayo, en un 3,5% y 2,78%, respectivamente.

No obstante, a pesar del recorte mencionado, las existencias finales durante el ciclo 2025/26 se incrementarían un 27% en comparación al ciclo previo, alcanzando los 44,5 millones de toneladas. De esta manera, si bien la relación stock/consumo se ajustó levemente a la baja (0,3 puntos porcentuales) y en julio alcanzaría el 11,3%, aún se ubicaría 2,4 puntos porcentuales por encima del ciclo previo y superaría levemente al promedio de las últimas 15 campañas.
En el hemisferio sur, la cosecha del maíz safrinha en Brasil ha comenzado y, a la fecha, las labores presentan un avance sobre el 3,9% del área destinada al cereal. En comparación al ciclo previo, el avance mencionado se ubica 9 puntos porcentuales por debajo de lo observado al 15 de junio del 2024 (13%) y 4,4 puntos porcentuales por debajo del promedio de las últimas cinco campañas (8,4%). Esto es así, indican desde la Bolsa, debido a las sequías ocurridas durante septiembre/octubre del 2024 retrasaron la siembra de soja, lo cual, retasó la siembra del cereal. No obstante, la CONAB aumentó su estimación de producción respecto al dato de mayo en 1,2 millones de toneladas, y la misma, superaría los 101 millones de toneladas (+11,9% respecto a la producción de la campaña 2023/24).

Por su parte, en Argentina, la BCR estimó una producción de 48,5 millones de toneladas para la campaña 2024/25. Dicho volumen, se ubicaría 4 millones de toneladas por debajo de lo obtenido el ciclo previo (52,5 Mill Tn).
En lo que va del mes, el precio promedio del maíz en Chicago se posiciona en USD 173 Tn, nivel similar al observado en junio del 2024 (USD 174,5 Tn). Además, desde febrero, el precio del cereal se encuentra en una corrección luego de la suba emprendida en agosto del 2024, por lo que es de esperar que el precio continue testeando zonas de soporte.
No obstante, la situación global en materia de stocks no sería muy holgada de cara al ciclo 2025/26 y esta situación podría actuar como una contención adicional en el precio. Sin embargo, las buenas perspectivas para el cereal en Estados Unidos se están haciendo notar y, en este sentido, los fondos especulativos en Chicago han pasado a posicionarse cortos en maíz, lo cual, es factor bajista en el corto/mediano plazo.
Primicias Rurales
Fuente: TodoAgro.com.ar