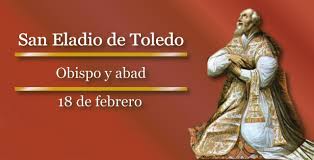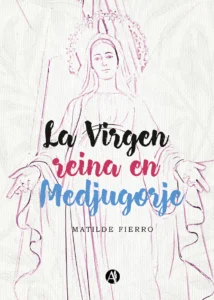Las importaciones de soja de China fueron récord en 2025, al igual que la participación de Sudamérica como socio comercial
China cerró 2025 con importaciones récord de soja por 112 millones de toneladas y una participación histórica de Sudamérica como proveedor, en un año marcado por la guerra comercial con Estados Unidos.
Récord exportador del Complejo Girasol en 2025
Con una suba del 57% en valor, el complejo girasol consolidó un gran desempeño. Una expansión sin precedentes en las exportaciones de aceite (+65%) y harina (+43%) marca un punto de inflexión en la eficiencia exportadora del nodo portuario del Up River.
Aumenta el área agrícola bajo condición hídrica regular/seca por escasez de lluvias en el centro y sur del área agrícola
La falta de lluvias en el centro y sur del área agrícola incrementa la superficie bajo condición hídrica Regular/Sequía y presiona sobre soja, maíz y girasol, según el último informe del PAS de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Primeras estimaciones, la Bolsa de Comercio de Rosario espera 48 millones de toneladas de soja
La Bolsa de Comercio de Rosario estima una cosecha de soja de 48 Mt y advierte que las lluvias de las próximas dos semanas serán decisivas para sostener los rindes, en una campaña marcada por fuertes contrastes regionales y alta volatilidad climática.
Mayor nutrición para una ganadería de alta producción
Una estrategia de fertilización balanceada en pasturas permite capturar todo el potencial productivo del lote, estabilizar el volumen de forraje producido, mejorar su calidad nutricional y transformar los nutrientes en más kilos de carne y leche.
Entre la sequía pampeana y los vaivenes de precios en Chicago, la cosecha argentina siembra dudas
La soja y el maíz sienten los efectos del calor y la sequía, aunque aún sus rindes no se ven del todo afectados. Los precios en Chicago estuvieron erráticos.
Desde Formosa, arribó a Rosario el Primer Lote de Soja de la campaña 2025/26
La Bolsa de Comercio de Rosario informó la recepción de la primera partida de la nueva campaña, tras la intervención de la Cámara Arbitral de Cereales, que determinó que la mercadería resultó “de recibo”
Misión comercial para posicionar la alfalfa argentina en Medio Oriente
Con el objetivo de conformar un contingente de productores y empresarios que participen de la Expo Saudi Agriculture 2026 que se desarrollará en octubre, convocan a los actores del sector para ser parte.
Econovo, de gestionar residuos a insertarse en el mercado de la alfalfa
La compañía cordobesa, radicada en Oncativo, aprovecha su experiencia con tecnología de compactación alemana para ingresar a un pujante sector agroindustrial, ofreciendo una solución de alto rendimiento para el mercado de exportación.
Maíz nuevo: se dispara la comercialización y fijación de precio
El maíz argentino gana competitividad de cara a la nueva campaña y acelera la comercialización, mientras la soja muestra pocas ventas anticipadas en el físico pero récord de cobertura en futuros.
Enero cerró con 66% menos de lluvias en la región núcleo y se recorta el rinde de soja de primera
Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Enero cerró con apenas 38 mm promedio en la región núcleo —un 66% menos de lo habitual— y la sequía ya impacta de lleno en la soja de primera, con fuertes recortes de rinde en el noreste bonaerense.
Lluvias en el oeste bonaerense mejoran la reserva hídrica de los cultivos
Las lluvias sobre el oeste bonaerense mejoraron las reservas hídricas en plena etapa crítica de los cultivos estivales, mientras soja y maíz completan sus siembras y el girasol avanza con buenos rindes, según el PAS de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La emisión de warrants fue récord en 2025
Una herramienta financiera que se afianza año a año dentro del sector agroindustrial.
La revancha del maíz temprano
El maíz anticipa una campaña para la historia, con expectativa de romper el techo de los 60 Mt de producción, y una fuerte concentración logística en los primeros meses de campaña.