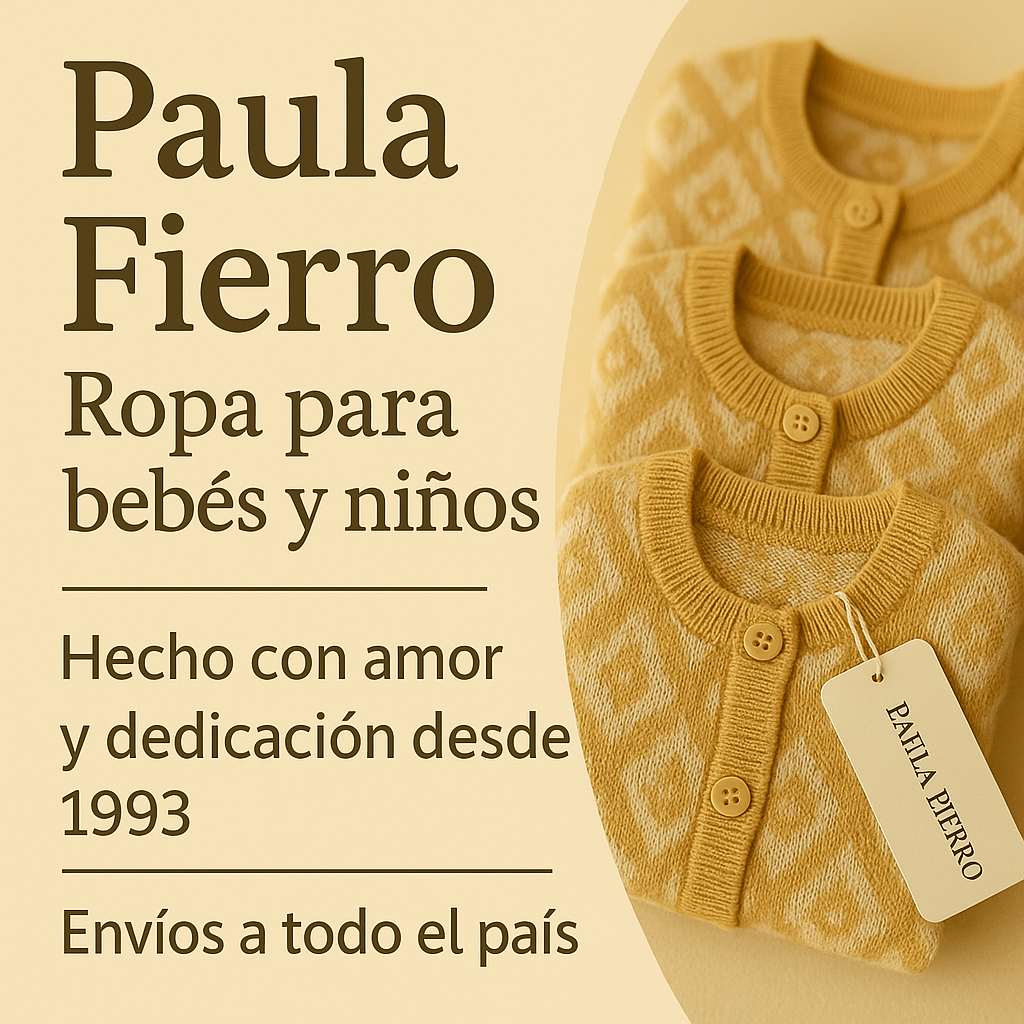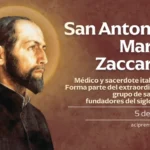Articulación que acelera la llegada de la tecnología al campo
Córdoba, jueves 26 junio (PR/25) — En los últimos 25 años, los rindes del maní en Córdoba se duplicaron. Pasaron de 2000 kilos por hectárea en caja a superar los 4000. Este avance fue resultado del trabajo conjunto entre el INTA y empresas como AGD, que lograron llevar el conocimiento técnico desde los laboratorios al lote. Detalles de un modelo que busca potenciar al sector productivo.
Con un enfoque territorial y colaborativo, el INTA impulsa un modelo de innovación basado en redes entre actores públicos y privados. Este esquema de articulación permite responder a las necesidades del sector productivo, orientar la investigación hacia demandas reales y acelerar la transferencia tecnológica al campo. En los últimos 25 años, los rindes del maní en Córdoba se duplicaron y pasaron de 2000 a más de 4000 kilos por hectárea. Este avance es el resultado del trabajo conjunto entre el INTA y empresas como AGD.
“Trabajamos con un modelo interactivo de innovación que nos permite vincularnos con empresas chicas, medianas y grandes. El INTA es una institución de servicio, y ese servicio se canaliza a través de convenios de colaboración técnica”, explicó Juan Cruz Molina Hafford, director del Centro Regional Córdoba del INTA.
En ese entramado de relaciones, el INTA también puede pensarse en términos empresariales, en el sentido de que emprende junto a otros. “Como empresa del Estado, contribuimos con esta energía del conocimiento que se transforma en soluciones”, definió.
En los últimos 25 años, los rindes del maní en Córdoba se duplicaron gracias al trabajo conjunto entre el INTA y empresas como AGD. “Eso no fue casualidad, es producto de una actividad público-privada bien gestionada”, aseguró Carlos Alberto Marescalchi, gerente de Producción Agropecuaria de AGD.
El vínculo entre AGD y la Agencia de Extensión Rural INTA General Cabrera comenzó a fines de los años 80 a través del especialista Ricardo Pedelini, cuando el cultivo se enfrentaba las enfermedades del suelo —Sclerotium rolfsii, Sclerotinia spp. y Fusarium spp.— que prácticamente lo habían hecho desaparecer. En ese contexto, AGD y el INTA Cabrera iniciaron un trabajo exploratorio con el objetivo de recuperar la productividad.

Mientras desde el INTA se estudiaban las enfermedades, AGD y el INTA General Cabrera demostraron que con rotaciones largas y labranza mínima se podía convivir con las enfermedades. El enfoque permitió desarrollar tecnologías de procesos de costo cero, que se fueron consolidando con el tiempo. Este fue el inicio de un camino más amplio. A partir de los convenios de vinculación tecnológica, AGD participó activamente en el desarrollo de nuevas variedades.
El trabajo conjunto se fortaleció con un lote demostrativo en el INTA Manfredi, donde los equipos científicos realizan cruzamientos y multiplicaciones y evalúan diferentes tecnologías. “Sumamos unas 40 hectáreas donde se pueden desarrollar los ensayos. Ya llevamos cuatro años de trabajo con resultados muy interesantes”, señaló Marescalchi.
La articulación público-privada también abarcó la mecanización agrícola. En conjunto se modificaron los sistemas de siembra, arrancado y trilla. “El maní tiene los frutos bajo tierra. Primero se arranca la planta y se la deja orear entre 7 y 15 días. Después se hace la trilla con la cosechadora”, explicó.
Además, a partir de investigaciones, se compararon los factores abióticos, como temperatura y radiación, y se determinó que nuestra región recibe más energía por el largo de los ciclos. “A partir de este trabajo el equipo de AGD adoptó un sistema de arrancado profesional, midiendo la madurez de las cajas, lo que permitió atrasar la cosecha de 150 a 170-180 días. Con un buen control sanitario y de malezas, y una siembra adecuada, logramos rinde de 8000 kilos por hectárea”, afirmó.
Finalmente, subrayó la importancia del maní como motor económico regional. “Desde la producción hasta la exportación, el maní genera valor y empleo”, concluyó.
Primicias Rurales
Fuente: INTA Informa

¿Qué tan competitiva es Argentina para producir granos?

Desarrollan el primer modelo de inteligencia artificial para monitorear el girasol
Buenos Aires, miércoles 25 junio (PR/25) — Un equipo de investigadores del INTA y del Conicet, en colaboración con la Universidad de Trento (Italia), presentó la primera herramienta de inteligencia artificial que identifica de forma automática los estadios fenológicos del girasol a partir de imágenes tomadas con teléfonos celulares.
Se trata de SunPheno una plataforma, de acceso libre y gratuito, que representa un avance sin precedentes para la mejora genética y la gestión agronómica de este cultivo.

El desarrollo de una plataforma con inteligencia artificial está orientada a mejorar la precisión en la identificación de los momentos críticos del desarrollo del cultivo, especialmente la senescencia foliar, una etapa determinante para el llenado de grano y, en consecuencia, para el rendimiento final. Especialistas del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (Iabimo) del INTA y del Conicet, en colaboración con la Universidad de Trento —Italia—, presentaron SunPheno, un modelo que utiliza imágenes tomadas en el campo con teléfonos celulares. El desarrollo contó con el apoyo del programa AgTech del INTA.
“La senescencia es un proceso complejo, regulado por factores internos y externos, que implica una caída en la fotosíntesis. Si logramos sincronizar correctamente este proceso con los estadios fenológicos, podemos maximizar el rendimiento”, explicó Melanie Corzo, becaria doctoral del Iabimo, Unidad Ejecutora de Doble Dependencia INTA-Conicet.
El equipo construyó una base de datos con 25.000 imágenes obtenidas con celulares en el campo. Las fotos corresponden a dos líneas endocriadas del programa de mejoramiento genético del INTA que fueron clasificadas manualmente para entrenar un modelo de machine learning, que hoy puede distinguir entre estadios vegetativos y reproductivos de manera automática.
“Este sistema permite eliminar la subjetividad en la evaluación de la fenología del girasol, algo fundamental tanto para la investigación como para la producción”, detalló Corzo, quien anticipó que el próximo paso será escalar el modelo para trabajar con imágenes tomadas por drones y satélites.

Para Paula Fernández, investigadora y coordinadora de una línea de investigación en genómica y ecofisiología de girasol del Iabimo, Unidad Ejecutora de Doble Dependencia INTA-Conicet, SunPheno también aporta información clave para comprender cuándo se activa la senescencia en distintos genotipos. Esto permitiría afinar estrategias de selección genética para obtener híbridos más eficientes en el uso de recursos. “Para ello se toman fotos con teléfonos celulares en una primera instancia para luego evaluar en condiciones de campo en qué estado fenológico están estos genotipos de girasol”, indicó.
“El celular se convirtió en una herramienta de fenotipado masivo: generamos más de 5.000 imágenes por campaña y el modelo permite clasificarlas automáticamente”, señaló Fernández, y agregó que el desarrollo “es de gran relevancia porque es la primera plataforma del cultivo de girasol, que permite identificar los estadios de los cultivos, que son clave para identificar los componentes que determinan su rendimiento”.
El sistema no solo acelera y estandariza la toma de decisiones en el campo, sino que sienta las bases para una nueva era de agricultura digital en cultivos extensivos como el girasol, donde la fenología y la productividad están profundamente interrelacionadas.
La plataforma está especialmente dirigida a mejoradores, productores y académicos, quienes ya pueden acceder mediante un enlace público. En su desarrollo, además del equipo argentino, participaron Sofía Bengoa Luoni, investigadora en la Universidad de Wageningen —Países Bajos— y Farid Melgani, de la Universidad de Trento —Italia—.
Primicias Rurales
Fuente: INTA Informa

El nuevo oro rojo: cuál es el cultivo que alteró la producción ganadera tradicional y que permite producir carne barata
Una alternativa de alta energía cambió por completo las cuentas productivas en una zona de escaso desarrollo ganadero, gracias a una estrategia basada en innovación, adaptación y rendimiento
Buenos Aires, martes 24 junio (PR/25) — En el partido bonaerense de Carmen de Patagones, un productor introdujo un cultivo forrajero que alteró los parámetros tradicionales de producción de carne. Alejandro Pérez Iturbe desarrolló un sistema basado en remolacha forrajera, específicamente la variedad Beta vulgaris, luego de un viaje técnico a Nueva Zelanda y Australia en 2017.
Al observar el uso intensivo de esta planta en sistemas de engorde animal en esos países, decidió replicar el modelo en su campo Don Antuco. La primera siembra fue de siete hectáreas. También implementó pruebas en la zona de Choele Choel. Los resultados fueron positivos desde el comienzo y motivaron una rápida expansión del sistema.
En algunos lotes, con una entrada de animales de 250 kilos y una salida de 412 kilos, el sistema entregó 3300 kilos de carne por hectárea en medio año. En un ejemplo concreto, en un lote de 14,2 hectáreas de remolacha, Pérez Iturbe logró mantener 300 animales en engorde continuo.

Para implementar este sistema, el ganado necesitó una adaptación inicial de 20 días debido al cambio en la flora microbiana. A los animales se les suministró además un kilo de fibra, generalmente a base de maíz. La productividad general del cultivo alcanzó 45 toneladas de materia seca por hectárea.
Según el productor, la remolacha mostró un gran poder de compensación. Con 80.000 plantas por hectárea y un peso promedio de 3 kilos por planta, se generaron 240.000 kilos de materia verde, de los cuales el 15 al 16% correspondió a materia seca.
Algunas raíces alcanzaron pesos extraordinarios de hasta 18 kilos, aunque ese tipo de desarrollo se produjo cuando hubo menos competencia entre plantas. Para evitar ese fenómeno, se buscó lograr una distribución uniforme de las semillas con una caja de 100.000 unidades por hectárea.
El sistema utilizó riego por gravedad, como en el Valle del Río Negro, aunque también resultó apto para riego por pivote. En regiones más húmedas, la remolacha se cultivó en seco, con precipitaciones de entre 700 y 800 mm anuales. En la zona de Coronel Suárez, los rendimientos en secano fueron aproximadamente la mitad de los obtenidos con riego.
Aumento de la productividad
En cuanto al costo, la inversión inicial fue de US$1700 por hectárea. A lo largo del proceso, surgieron otros gastos operativos, pero el margen bruto promedio alcanzó los US$800 por hectárea, especialmente en zonas del sur del país, donde el valor de la carne fue un 15% superior respecto al norte del río Colorado.
El modelo no sólo triplicó o cuadruplicó la productividad frente a esquemas extensivos tradicionales, sino que también mejoró la eficiencia en invierno, cuando escasean los verdeos. Esto se debió al ciclo productivo del cultivo, que se sembró entre agosto y octubre, requirió unos 900 mm de agua durante su desarrollo, y estuvo listo para recibir ganado en marzo.
El sistema ofreció una solución para economías regionales. Según el productor, en cuatro hectáreas se pudieron engordar 100 animales, lo que lo convirtió en una alternativa viable para pequeños y medianos productores con superficies limitadas.
Pérez Iturbe recordó que al inicio de su experiencia, muchos productores mostraron escepticismo. Sin embargo, tras observar novillos Charolés de 500 kilos alimentándose con remolacha forrajera, la percepción cambió.
El uso de variedades aptas para animales eliminó riesgos anteriores vinculados a toxinas presentes en remolachas no adaptadas. El desarrollo contó con el acompañamiento de firmas semilleras, que participaron en las primeras etapas del sistema.
El antecedente más cercano en el país fue el de la remolacha azucarera en el norte, aunque no tuvo gran desarrollo debido a la competencia con la caña de azúcar. El enfoque forrajero propuso un esquema intensivo y sustentable, que funcionó incluso en invierno y que adaptó un cultivo de alto valor nutricional a un nuevo uso productivo.

A partir de rendimientos de 30.000 kilos de materia seca por hectárea, el sistema sostuvo cargas de 21 animales por hectárea, con ganancias diarias de peso de 900 gramos, lo que permitió aumentar la producción de carne en forma notable. Con estos niveles, el sistema demostró ser económicamente eficiente y técnicamente reproducible.

En prevención del HLB se destruyeron más de 2 mil plantas cítricas en la provincia de Jujuy
Por incumplir las normas de producción bajo cubierta del Senasa que buscan evitar la dispersión de la enfermedad que mata a los cítricos y que no tiene cura.
Estas acciones realizadas por agentes del Centro Regional NOA Norte del Senasa se enmarcaron en tareas de control en viveros de cítricos para verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios establecidos por las resoluciones 1678/2019 y 930/2009, que regulan la producción de plantas cítricas bajo condiciones controladas.

Durante las inspecciones, se verificaron las condiciones edilicias de los establecimientos y el cumplimiento de la normativa vigente respecto al uso de material sano y el mantenimiento de las plantas bajo cubierta hasta su destino final.
Cabe destacar que entre otras medidas de prevención del HLB, el Senasa estableció, oportunamente, la producción de cítricos bajo cubierta, que se refiere a la práctica de cultivar dentro de estructuras protegidas como viveros cubiertos con mallas anti-insectos. Esta práctica es una medida fitosanitaria obligatoria.
Primicias Rurales
Fuente: Senasa